
por Alberto López Girondo | Jul 31, 2021 | Sin categoría
Hay que hurgar en la dictadura militar para encontrar otros casos de injerencismo argentino como el escándalo por la venta de armas y pertrechos represivos a Bolivia para el golpe contra Evo Morales de noviembre de 2019. Por ejemplo, está la intervención, en 1980, en otro golpe en ese país, contra la presidenta Lidia Gueiler, que llevó a cabo el narcogeneral Luis García Meza. No es el único caso, ni el único país. Justamente, la socióloga e investigadora de Conicet, Julieta Rostica estudió la participación de militares argentinos en la represión en Centroamérica. La metodología de los ejecutores de ese plan criminal en Guatemala -donde entre 1960 y 1996 se registraron 150 mil muertos y 50 mil desaparecido- tuvo su origen en Argentina. Rostica fue perito en la causa por la desaparición de un chico de 14 años, Marco Antonio Molina Thiessen, que se puede explicar desde la perspectiva de un modelo que el Director de Inteligencia de aquella nación aprendió en cursos realizados en Buenos Aires.
“Hubo una escuela argentina muy activa que tenía capacitación de la Escuela Francesa desde fines de los años 50”, con expertos en torturas de la guerra de Argelia y Vietnam, sostiene Rostica, autora de “La colaboración de la dictadura argentina en la ‘lucha antisubversiva’ en Guatemala (1976-1981)”, que la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA va a presentar en unos días.
“Emma Molina Thiessen era una militante Juventud Patriótica del Trabajo, de 21 años, cuando fue secuestrada en septiembre de 1981 por el ejército guatemalteco. La tienen en un centro clandestino en Quetzaltenango donde la amarran, la torturan, la violan. Baja tanto de peso que un día logra zafar de las esposas y escapa. Pide ayuda y la rescatan pero una patota va a la casa de la madre y se llevan a su hermanito, que nunca apareció. El modus operandi es muy similar al que conocemos nosotros”, dice a Tiempo la socióloga.
-¿Por qué te llaman a periciar el caso?
-Yo hago sociología histórica, trabajamos con el método comparativo, con similitudes y diferencias. Yo venía trabajando el genocidio guatemalteco, la violencia represiva en la zona rural, básicamente, pero empecé a encontrar que en la zona urbana la represión era mucho más parecida a la argentina. Al hacer comparaciones veo las formas que fue adquiriendo la desaparición forzada de personas. Vimos que uno de los manuales de guerra contrasubversiva que usaban cita -es raro que un manual cite- a bibliografía de EE UU, francesa y argentina.
-¿Qué citan específicamente?
-Uno de los libros es Guerra Revolucionaria Comunista, del general Osiris Villegas. El segundo es un folleto, Instrucciones para la lucha contra la subversión, ambos del año 1962. El folleto es anónimo, tiene toda la pinta de ser un reglamento, pero no había ninguno con ese título antes al 76. Encontramos entonces que Argentina había impartido una serie de cursos en los 60 a militares latinoamericanos.
-¿Pero eso no era en la Escuela de las Américas?
-No, en Argentina, y antes. Los franceses vinieron a fines de los 50 y a partir de allí hay una producción importante de artículos sobre los conceptos de Guerra Revolucionaria, Guerra Moderna, en base a teóricos como Roger Trinquier (NdR: es una de las fuentes para el documental La Escuela Francesa, de Marie-Monique Robin). Ahí ya se habla de centralización de la información y descentralización operativa. Todos estos libros giran sobre conquistar a la población y buscar al enemigo que está infiltrado en el medio de la población. La inteligencia empieza a ser central en este tipo de guerra.
-¿Qué se sabe de esos cursos de inteligencia?
-Tenían un código COE-600, Cursos para Oficiales Extranjeros. Más adelante se les cambió el nombre y figura como CIOEPA (Cursos de Inteligencia para Oficiales de Países Amigos). Era la época de Jimmy Carter en EE UU y tanto Argentina como Guatemala estaban en la mira por violaciones a los DD HH. Por eso la dictadura ayudó además con un crédito de 30 millones de dólares para armas y otros 30 de apoyo comercial.
-¿De qué otros países hubo “alumnos”?
-Hay muchos de Bolivia, paraguayos, uruguayos, de España, de todas partes. Supongo que esos cursos duraban tres o cuatro meses. También había cursos más largos en la Escuela Superior de Guerra, como los de Comando. En estos cursos se formó Manuel Callejas y Callejas, que fue el director de Inteligencia cuando se llevaron a Marco Antonio.
-¿Fue condenado?
-Tanto él como otros militares de alto rango fueron condenados. El tema es que ellos están vinculados a las redes del narcotráfico actuales. En 2015 hubo una gran crisis política y el presidente Otto Pérez Molina y su vice fueron ligados a una red criminal, La Línea, de defraudación aduanera. Su origen es un grupo que se llama La Cofradía, militares vinculados a la inteligencia guatemalteca que nacen en el 80. Son redes que se armaron en esa época, que siguen vigentes. Por eso el caso Molina Thiesse fue importante y fue la primera vez que se vinculó la inteligencia con estos casos y la piedra angular para otros juicios que se están llevando a cabo en Guatemala.
Cartercomunismo
“Llegaron a hablar de Cartercomunismo para definir el gobierno de Jimmy Carter. En esos años hubo una internacionalización del aparato represivo argentino tremenda. Yo lo ligo al triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. En las actas de la junta militar se puede ver cómo se discutió la situación de América central y decidieron cambiar las agregadurías militares en Centroamérica”, relata la investigadora Julieta Rostico.
Completa que “fueron muy importantes para el Plan Cóndor, dependían directamente de la jefatura de inteligencia. La escuela militar argentina era importante en la región, igual que la de Brasil, pero no hay mucha investigación sobre esto”.
Tiempo Argentino, 31 de Julio de 2021

por Alberto López Girondo | Jul 31, 2021 | Sin categoría
No sería extraño que algún día se le agradezca al uruguayo Luis Almagro su paso por la Organización de Estados Americanos. Básicamente porque con sus poses antipopulares extremas demostró por el absurdo la necesidad perentoria de terminar con ese corset que intenta doblegar a los latinoamericanos desde Washington. Sus imposturas llegaron a tanto que planteó -sin éxito por cierto- una sesión extraordinaria para tratar la situación de Cuba… cuando ese país fue expulsado en enero de 1962 en Punta del Este en el marco de la Guerra Fría y por presiones estadounidenses. La receta regional para dejar atrás ese organismo, a esta altura anómalo, podría estar en el esbozo de plan que por estos días propuso el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien habló de sustituir a la OEA por un “organismo que no sea lacayo de nadie”.
Pero los intentos de integración sin injerencias se vienen gestando desde bastante antes. Una que calza como anillo al dedo nació en febrero de 2010, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que integran 33 países y que excluye deliberadamente a Estados Unidos y Canadá.
La OEA fue creada en 1948 para “fortalecer la paz, la seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico favoreciendo el crecimiento” de la América y el Caribe. Pero en concreto buscó arriar a los países de la región detrás de los intereses estadounidenses. La retahíla de golpes a cual más violento entre el que derrocó a Jacobo Arbenz y el registrado en Bolivia en 2019 nunca conmovió la sensibilidad democrática, ni el fervor por los derechos humanos de la OEA. Luego de la revolución cubana, los otros gobiernos en la mira fueron siempre aquellos que intentaron un camino que no fuera el de lacayo.
No es casualidad que con la aparición de procesos virtuosos como el que encabezó Hugo Chávez en 1999 y desde 2003 Néstor Kirchner y Lula da Silva coincidieran voluntades de intentar otra forma de integración. En el caso del sur del continente, la Unasur era una coordinación entre países más allá del color político de cada gobierno. Solo así pudieron sentarse a una misma mesa Chávez y Sebastián Piñera o Rafael Correa y Álvaro Uribe, más allá de ciertos chisporroteos.
La Celac, en cambio, le debe mucho de su origen al gobierno cubano y a Evo Morales. Y no está de más recordar que adhirieron desde el mexicano Felipe Calderón al paraguayo Fernando Lugo. Y que el primer presidente pro témpore fue el chileno Piñera, al que sucedió Raúl Castro. A lo largo de estos años y desde el triunfo de Mauricio Macri, la derecha regional fue intentando vaciar de contenido a los procesos de integración. El caso más violento es el de Unasur, que había impedido en 2010 un conato de guerra que pretendía desatar Uribe contra Chávez.
Unasur impidió también un intento de golpe contra Evo en 2009 y abortó un levantamiento policial contra Correa un año más tarde. Tenia una cláusula democrática por la cual no fue reconocido el gobierno surgido del golpe institucional contra Fernando Lugo en 2012. Al regreso de la derecha más acérrima al escenario regional pronto se creó el Grupo de Lima, con el propósito de destituir a Nicolás Maduro en Venezuela. Al que definieron como un club “democrático” y alejado de “ideologismos” pero al que no ingresaban los que no aceptaban sus reglas de juego.
Ahora Lima tiene otro color tras la llegada de Pedro Castillo al gobierno. Pero el grupo antichavista vegetaba desde bastante antes. Hay nuevas cartas sobre la mesa y es natural incluso que AMLO plantee la sustitución de la OEA, un organismo en terapia intensiva que con Almagro alcanzó cumbres jamás vistas en su historia.
“La propuesta-abundó el mandatario mexicano- es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades”. O sea, una Celac con los toques que Lula y Kirchner buscaron darle al Mercado Común del Sur. Con una pizca de Unasur, como cuando AMLO agregó: “Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos; apliquemos, en cambio, lo principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”.
Alberto F. y la OEA
El Grupo de Puebla es un foro integrado por líderes progresistas a título personal. Alberto Fernández forma parte del grupo fundador, junto con AMLO, el colombiano Ernesto Samper, el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el chileno Marco Antonio Enríquez Ominami, entre otros. Al celebrar el segundo aniversario, Fernández se sumó en un encuentro virtual al reclamo de AMLO y pidió reformular a la OEA, a la que tildó de “una suerte de escuadrón de gendarmería” sobre los gobiernos populares.
Tras reclamar una investigación sobre el rol de la OEA en Bolivia, pidió un mea culpa del secretario general “por las cosas que ha hecho y también a la institucionalidad de Estados Unidos por haber sostenido a un hombre como (Luis) Almagro”.
“(Donald) Trump imponía su política sobre América Latina y eso explica muchas cosas que pasaron; eso explica la OEA que tenemos, explica el BID que tenemos, la división que tenemos, el nacimiento del Grupo de Lima, del Foro Prosur; todos mecanismos que servían a la política de Trump y no a la unidad de América latina ni al desarrollo ni al progreso de los latinoamericanos”, agregó.
Fernández convocó a institucionalizar la unidad regional mediante organismos como la Celac, y planteó que América Latina tiene la “obligación moral” y el “deber ético” de alzarse frente a los bloqueos económicos a Cuba y Venezuela en tiempos de pandemia y sostuvo que los Estados, por una cuestión “humanitaria”, no pueden “quedarse callados” en estas circunstancias.
Tiempo Argentino, 31 de Julio de 2021

por Alberto López Girondo | Jul 29, 2021 | Sin categoría
La Argentina puede ostentar un historial de relaciones exteriores en torno a la no injerencia en los asuntos extranjeros y la defensa de la soberanía de las naciones. Ha sido un modelo la llamada Doctrina Drago, que en diciembre de 1902 anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Luis María Drago, y establece que ningún Estado extranjero puede utilizar la fuerza contra un país americano para cobrar una deuda financiera, pero que se hace extensiva a cualquier otra razón para intervenir militarmente.
La dictadura cívico-militar iniciada en 1976 revirtió este concepto y fue la expresión más acabada de un injerencismo extremo. Eran tiempos de Guerra Fría y Plan Cóndor, de manera que no desentonaba con el medio circundante. El «asesoramiento» en guerra sucia dirigido a los gobiernos centroamericanos que enfrentaban rebeliones como las de la guerrilla sandinista fue quizás su punto culminante. Tanto que incluso Argentina se equivocó sobre su posición estratégica en el concierto internacional y creyó que tenía garantizada la anuencia de Estados Unidos para recuperar las islas Malvinas.
En ese marco, en julio de 1980 el general Luis García Meza, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas, derrocó a la presidenta Lidia Gueiler. La participación de la dictadura argentina en la elaboración y logística del golpe fue una elucubración con bastante asidero, pero el apoyo fue confirmado en el año 2000 por el propio García Meza, a esa altura detenido por casos de corrupción y vínculos con el narcotráfico. «Si yo revelara los hechos, todos temblarían», declaró el militar caído en desgracia.
Debió finalizar la dictadura para recuperar esa tradición democrática. Raúl Alfonsín la llevó a la práctica en julio de 1985 cuando se sumó al llamado Grupo de Apoyo a Contadora junto con los gobiernos de Brasil, Perú y Uruguay. Se trataba de una iniciativa multilateral de respaldo al conjunto de naciones que en enero de 1983, en la isla Contadora y a instancias de México, se unieron para poner freno a la amenaza de intervención militar del Gobierno de Ronald Reagan contra Nicaragua para abortar la Revolución Sandinista.
En abril de 2002, durante el interinato de Eduardo Duhalde, se produjo una asonada cívico-militar contra el presidente venezolano Hugo Chávez. España y EE.UU. se apuraron a reconocer al efímero gobierno de facto de un empresario. Durante un par de días en los medios hegemónicos hubo un debate sobre la calificación de esa intentona. Duhalde fue uno de los primeros mandatarios en definir al incidente como un golpe de Estado y anunció que la Argentina no reconocería otro gobierno que no fuera el elegido democráticamente. A los dos días Chávez volvió al Palacio Miraflores.
La caída de Evo Morales en noviembre de 2019 reúne todos esos elementos y más. Los medios más poderosos y el Gobierno de Mauricio Macri se negaron a calificar el hecho como un golpe de Estado. Y ahora se está comprobando algo que siempre se sospechó: que las autoridades argentinas habían participado con logística y apoyo diplomático. Se sabe, además, que fue con armas y pertrechos para reprimir al pueblo. Fue un golpe, sí, también contra las mejores tradiciones democráticas argentinas.
Lo alarmante es que hubo otro componente que hace recordar los momentos más oscuros de la historia de América Latina: se produjo entre la elección y la asunción de Alberto Fernández. Hay que remontarse al 11 de septiembre de 1973 para encontrar otro hecho de características similares. Faltaban, entonces, 12 días para el comicio que ganó Juan Domingo Perón. El Chile de Salvador Allende, derrocado ese día por Augusto Pinochet, compartía perspectivas con la democracia que se había iniciado en marzo de este lado de la cordillera.
En 2019, el golpe contra Morales consolidaba un cerco de ultraderecha sobre el gobierno naciente. Lo sabía Fernández, que recuerda su insistente pedido de no reconocer al gobierno de facto y de brindar asilo a Morales, en peligro por la violencia que desplegaban los golpistas. Los tiempos habían cambiado, la aventura no prosperó y la verdad va saliendo a la luz.
Revista Acción, 29 de Julio de 2021

por Alberto López Girondo | Jul 28, 2021 | Sin categoría
Fue una jura con mucha simbología, desde la vestimenta, calcada de la que popularizó hace años Evo Morales. Algunas frases del primer discurso de Pedro Castillo como presidente del Perú también son ilustrativas de un cambio profundo en ese castigado país andino y presagian nuevos aires para toda la región. “La historia del Perú silenciado es también mi historia” fue una que destacaron todos los medios. Pero no son las más determinantes para lo que puede ser el regreso de tiempos virtuosos para esta parte del mundo que sueña construir una Patria Grande.
El sindicalista docente juró su mandato en la celebración de los 200 años de la independencia, lograda por un general nacido en tierras guaraníticas, José de San Martín, al frente de soldados provenientes de lo que hoy es Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia.
Sin embargo, el Perú no había nacido ese 28 de Julio de 1821, como resaltó Castillo. “A pesar de que conmemoramos una fecha tan simbólica, nuestra historia en este territorio viene de mucho más atrás. Somos una cuna de civilizaciones desde hace más de 5000 años. Durante 4 milenios y medio nuestros antepasados convivieron en armonía con la naturaleza”, destacó.
El flamante mandatario fue contundente, frente a jefes de estado de varios países y a Felipe VI, el Borbón rey de España, descendiente de Fernando VII: “(Hasta que) llegaron los hombres de Castilla, que lograron conquistar el estado. La derrota del incanato dio inicio a la era colonial, y fue entonces, con la fundación del virreinato, que se establecieron las castas y diferencias que hoy persisten. La represión a la justa revuelta de Túpac Amaru y Micaela Bastidas terminó que consolidar el régimen racial impuesto por el virreinato, y subordinó a los habitantes indígenas de este país”.
Lo que dijo luego era una consecuencia casi obligada. “Yo no gobernaré desde la Casa de Pizarro. Debemos romper con las ataduras de la colonización. Cederé este Palacio para el Ministerio de las Culturas, para que sea usado que muestre nuestra historia desde orígenes”, insistió, apuntando al corazón de ese Perú al que las clases dominantes tratan de enterrar en el olvido.
Porque como también recordó el flamante presidente, hasta la constitución de 1979 hubo sucesivas restricciones para que no todos los peruanos pudieran ejercer su derecho al voto. El último escollo se derrumbó ese año al contemplar que también pudieran votar los analfabetos. Se habían ido incorporando lentamente al cabo de casi un siglo las mujeres, Antes se abrió a ciudadanos mayores sin la obligación de que pagaran impuestos. Una restricción que tenía como objetivo dejar afuera de aquella “democracia” a los no propietarios. Hoy podría ser útil para dejar afuera a quienes evaden en paraísos fiscales, pero esa es otra cuestión
El triunfo de Castillo es clave para reconstruir ese proceso de integración que en la primera década y media del siglo XXI forjaron un grupo de líderes y partidos políticos del campo popular, como Hugo Chávez, Lula da Silva, Néstor Kirchner, a los que se fueron sumando Evo Morales, Fernando Lugo, el Frente Amplio uruguayo, Rafael Correa.
Desde el 2015 se oscureció ese panorama -Mauricio Macri, golpe a Dilma Rousseff, giro de 180º de Lenin Moreno, entre otros “detalles” mediante- y la Unasur fue la primera víctima de ese proceso de reconstrucción conservadora. Hasta que el golpe a Evo Morales mostró la existencia de límites que ya no se podían cruzar tan fácilmente.
En ese escenario fue clave el triunfo de Alberto Fernández y su apoyo a Morales, cuando corría peligro su vida. Ahora van saliendo a la luz las acciones injerencistas del gobierno de Macri a pocos días de dejar el cargo y tras haber sido derrotado su proyecto derechista en las urnas.
Fernández mantuvo este 28J un encuentro bilateral en Lima con Guillermo Lasso, el banquero presidente de Ecuador. No era el candidato del gobierno argentino en los comicios de abril, ciertamente. Pero la construcción se hace con todos. Como se erigió la Unasur y la Celac, de la que participaron desde Sebastián Piñera y Álvaro Uribe a Hugo Chávez o Raúl Castro.
México, con Andrés Manuel López Obrador, se incorporó a este proceso virtuoso a fines de 2018. AMLO ahora propone sustituir a la Organización de los Estados Americanos (OEA) por un organismo que sea “verdaderamente autónomo”. Algo parecido a eso que pretende ya existe, un tanto malherido, pero firme. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), creada en 2010 e integrada por 33 países y que comanda el propio AMLO. Sin Estados Unidos ni Canadá. Una institución que Fernández aspira a conducir en el próximo cambio de presidencia pro témpore, en enero próximo.
Es bueno recordar quiénes fueron los primeros en comandar la Celac: Sebastián Piñera hasta enero del 2013, cuando fue reemplazado por Castro. Morales estaba al frente cuando se produjo el golpe al que dio cauce sin dudas la OEA. Jefes de Estado de todos los países miembro se fueron sucediendo sin preguntar por ideología o posición social.
Porque esa es la historia y el futuro de los americanos. Venidos de barcos, salidos de las selvas, bajados de los Andes en el mismo rumbo.
Tiempo Argentino, 28 de Julio de 2021

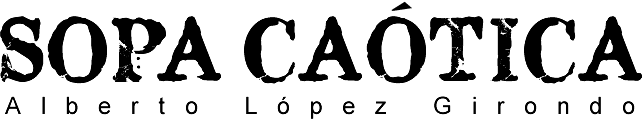



Comentarios recientes