
por Alberto López Girondo | Jul 31, 2016 | Sin categoría
Theotonio dos Santos, a los 79 años puede decir que vivió los grandes procesos políticos regionales en carne propia, desde su exilio en Chile tras el golpe de 1964 en Brasil y su nuevo destino en México desde 1973 hasta el regreso a su patria con la vuelta de la democracia, en 1985. Es uno de los pilares de la Teoría de la Dependencia y luego del concepto de Sistema Mundial. Ahora, de paso por Buenos Aires invitado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, del que fue uno de los fundadores, le toca explicar las razones para que el gobierno de Dilma Rousseff esté en sus últimos estertores y la región sufra un retorno al neoliberalismo que parecía ya alejado de esta parte del mundo.
«Yo veo a la situación en Latinoamérica como parte de una ofensiva más general a nivel mundial», dice desde las oficinas de CLACSO, donde el elemento determinante es una pérdida de control económico y político por parte del centro hegemónico del sistema mundial, que es Estados Unidos.
–¿Cómo se manifiesta esta ofensiva?
–Hay una postura muy desesperada de recuperación de poder y si bien no tuvo el resultado que pretendían, tuvo efectos locales bastante destructivos. Es el caso de Oriente Medio, donde ha quedado una crisis profunda y Rusia, que integró un proyecto de colaboración, termina volviendo a su condición de gran enemiga de Europa.
–¿Este nuevo enfrentamiento comienza en Siria?
–Ven a Rusia como una amenaza sobre todo por su alianza con China, que la pone otra vez dentro de un esquema de disputa mundial. Por ahora sólo han conseguido crear unas condiciones realmente difíciles en el antiguo mundo soviético pero EE UU no tiene control de la situación.
–¿El ataque contra el gobierno de Dilma se explicaría entonces por el acercamiento a los países del BRICS?
–Todo lo que no está bajo control de EE UU pasa a ser una amenaza y los BRICS son una amenaza estratégica para EE UU. Y en cierto sentido tiene razón, porque ocupa un espacio que antes ocupaban ellos. En el caso latinoamericano su preocupación pasa por el petróleo y básicamente Venezuela, que tiene las reservas más grandes del mundo y Brasil, tras el descubrimiento del Presal, que tiene comprometido parte de las rentas a salud, educación, ciencia y tecnología.
–Al gobierno de Dilma lo frenaron, lo boicotearon, llenaron el Congreso de impresentables…
–No es difícil eso (risas).
–La pregunta es por qué el PT no pudo hacer nada contra eso.
–El PT jugó siempre una carta de negociación y una de las consecuencias de esta política era bajar la intensidad de la movilización social y política.
–¿Ese fue su gran error?
–Yo siempre que pude hablar con Lula de estas cosas le dije que había que tener una unidad de izquierda aunque se negociara con quien fuera, pero había que tener una base bien fuerte para la negociación. Si te restringes a ti mismo, el resultado es que empiezas a depender de la negociación cada vez más. Lula tenía una capacidad muy alta de negociación y había una expectativa de que el PT y el PSDB gobernasen en alternancia. Este era el planteo de Fernando Henrique Cardozo luego de que rompió con la Teoría de la Dependencia. Pero hubo muchas concesiones innecesarias y muy negativas. Porque un país no puede darse el lujo de patrocinar la creación y el fortalecimiento de una minoría financiera que vive de la improductividad y de la especulación.
–Pero el PT nunca atacó a esos grupos financieros.
–Al contrario, el presidente del Banco Central de Lula, Henrique Meirelles, ahora es ministro de Economía (de Michel Temer) y venía de la época de Fernando Henrique. Es una figura de la banca internacional. Eso ayudó a consolidar la relación de Lula con el sistema financiero, pero el resultado es catastrófico.
–¿Que pasó después? ¿Dilma no tiene la misma capacidad de negociación?
–Hay un par de cuestiones, primero la baja en el precio del petróleo por el aumento en la producción en EE UU a través del fracking, que tuvo un impacto grande, pero por un período localizado. Se formó en torno de Dilma un grupo muy crítico a que el PT intentara enfrentar esas situaciones negativas y dijeron que había que hacer un ajuste. Todo esto en un cuadro en que decían que estábamos viviendo una crisis muy peligrosa y una inflación en expansión, que no existía –era del 4 y poco por ciento– pero pasó a existir con la suba de la tasa de interés.
–Eso fue en enero del 14 cuando asumió su segundo mandato.
–Ya en 2013 ella empezó a aceptar la idea, forzada por el Banco Central, de subir de la tasa. Estaba abriendo el camino de la contención del crecimiento y no de la paralización de la inflación. Por el contrario, una cosa que yo discuto hace años con distintas corrientes del pensamiento económico burgués, es esa historia de que la inflación es el resultado de un exceso económico que sólo puede ser contenido a través de un aumento de tasas de interés.
–Una receta clásica monetarista.
–El resultado dramático es que aumenta la inflación. ¿Qué conclusión sacas? Que está mal la teoría y la aplicación, pero no, ellos dicen que subió muy poco la tasa de interés. Se hizo un clima para todo eso y ya estábamos con un 14% de interés, y un crecimiento cada vez menor.
–¿Cómo va a ser este futuro, Dilma vuelve o no?
–La sensación es que no había condiciones para volver porque la campaña ha sido tan fuerte, pero el gobierno de transición ha hecho muchas cosas detestables y además paradójicas, porque un líder sindical que apoya un gobierno tan anti–sindicalista y anti–trabajadores tiene un costo no sólo electoral sino dentro de su propia clase. Los líderes sindicales, incluso los que estuvieron con la derecha y el impeachment, están retrocediendo para no aparecer en favor de un aumento en la edad jubilatoria y cosas así. Es muy violento que se proponga aumentar las horas semanales trabajadas y se afecte el propio sueldo mínimo, que Lula había aumentado casi el 200 por ciento. Eso tiene una dimensión muy grande en la vida de la gente. Si tú empiezas a creer que puedes proponer esto en un régimen de excepción, imagínate lo que podrías hacer si te confirmas en el poder. Esto está creando una situación difícil que aún no tuvo una fórmula de apoyo a Dilma pero me dicen en el PT que hay posibilidad de volver, es muy pequeña la diferencia, son seis votos de senadores. Claro, cada senador es un mundo y Dilma no es sencilla. Ella difícilmente negociará en términos de compra–venta de votos, viene del movimiento revolucionario, tiene aún una cierta fidelidad a eso, aunque al mismo tiempo sabe que es necesario hacer estas cosas…
–Pero no le gusta.
–No le gusta, esa es la cuestión.
–Da la impresión de que Brasil renuncia a un destino histórico de liderazgo que Itamaraty veía cumplido tras el ingreso en los BRICS.
–Son 200 años de lucha por la independencia de América Latina. Los pro-hispánicos y pro-portugueses han luchado años por mantenerse en el poder cuando ya España y Portugal eran sólo un instrumento de Inglaterra. Estos tipos aún creen que su supervivencia como clase dominante depende de esa alianza histórica. Y ellos creen que EE UU está arriba de todo y no ven mucho cómo manejarse con la potencialidad que, por ejemplo, trae China como demandante mundial. Y eso es grave porque los chinos negocian en forma colectiva, en grandes proyectos y, por lo tanto, de estado a estado. Los empresarios cuentan pero como auxiliares de un planeamiento estatal. Nuestra burguesía no cree en eso. Esta gente es como la anti-independencia de América Latina.
–¿Cómo ve el futuro de la región? Porque el triunfo de Mauricio Macri seguramente aceleró el golpe en Brasil y la avanzada contra Venezuela.
–Parece que hay una fase muy favorable para ellos. Pero cuando surja una resistencia efectiva dudo mucho de su capacidad para controlar la situación. Porque todo eso está arriba de un mundo creado por los medios de comunicación, por una negación de realidades, por la creación de situaciones psicológicas con gente muy especializada y que sabe muy bien transmitirlo a las masas. Realmente la idea de manejar el mundo como si el libre mercado fuera la fuente del crecimiento económico, del desarrollo, es una cosa absurda. No puede mostrar ningún sector económico que no sea dirigido por la inversión estatal y ningún proceso de enriquecimiento que no pase por la transferencia de recursos del Estado. Lo que nos lleva a una falsa cuestión que la izquierda también debe aprender, de que hay que cortar gastos para transferir hacia esa minoría que está básicamente en el sector financiero. En Brasil pagamos un 40% más del gasto público para una deuda creada explícitamente por razones macroeconómicas.
–Este escenario implica que en algún momento puede haber grandes levantamientos. ¿Eso no podría implicar situaciones como las de Medio Oriente?
–En último caso sí, pero no creo que Estados Unidos lo quiera porque el costo es muy elevado en un momento en que ellos están sacando tropas para hacer una cosa que suena increíble, y lo dicen claramente: cercar a China. En Medio Oriente los resultados fueron desastrosos. Puede ser que la estrategia fuera la del caos creativo. Si es así, ya lo consiguieron.
Tiempo Argentino
Julio 31 de 2016
Foto de Mariano Martino
por Alberto López Girondo | Jul 19, 2016 | Sin categoría
El mundo está convulsionado por dos hechos sucesivos de un dramatismo que aterra. Y la pregunta que muchos se hacen es por las razones para el demencial ataque en los festejos de la Revolución Francesa en Niza y para una intentona golpista en Turquía que dejó un saldo de cerca de 300 muertos y más de mil heridos, además de una purga como no se recuerda en las fuerzas armadas y el Poder Judicial.
La cuestión es si ambos hechos tienen alguna relación o se los puede considerar aislados. Y la verdad es que si hay un hilo común es la inestabilidad de la región que alguna vez ocupó el imperio otomano, desmembrado hace un siglo en plena guerra mundial. Desde entonces la situación en Medio Oriente y el norte de África (en inglés se lo engloba bajo el acrónimo MENA) es explosiva.
De Túnez era originario el joven que manejaba el camión de la masacre en Francia, la situación en Turquía se aceleró desde que el presidente Recep Tayyip Erdogan, a fines de junio, impulsó negociaciones cruciales para limar asperezas con Israel, Rusia e Irán. Eso, sumado a la situación interna en Ankara que bien se describe en estas páginas y el rol central de Turquía en el combate de los yihadistas y como paso obligado para los emigrantes que quieren cruzar a Europa, hacen que la preocupación tenga fundamento.
En 1916 los gobiernos de Francia y Gran Bretaña firmaron los acuerdos secretos Sykes-Picot para repartirse los despojos del imperio. Pero en esa contienda se comenzó a esfumar el poderío de franceses y británicos. Ahora el imperio que pretende dictar las pautas y tranquilizar –en su beneficio– a una región rica en petróleo es Estados Unidos.
En noviembre hay elecciones para la sucesión de Barack Obama. Por ahora picó en punta la demócrata Hillary Clinton, que mucho tuvo que ver con esta actualidad conflictiva desde que ocupó el cargo de secretaria de Estado en el primer tramo de la gestión “obamista”.
El primer presidente negro en la historia estadounidense está tratando de dejar un mundo ordenado según las nuevas pautas de la “pax americana”, para lo cual deberá torcer el rumbo multipolar que había alcanzado en esta última década. Si gana Clinton, tendrá el trabajo medio hecho, si el triunfador fuera Donald Trump –que llegó a declarar que es necesario recuperar la amistad con Rusia– le deja un paquete que le resultará difícil de desatar.
El golpe en Brasil, que integra la alianza que compite por el poder global del siglo XXI, los BRICS, se lo debe entender en el marco de esta estrategia. El golpe contra Erdogan, que en 2010 se había asociado con Lula para impulsar un acuerdo por el plan nuclear iraní, también. Por eso el mandatario turco reclama la extradición de Fetullah Güllen, el líder exilado en Pennsylvania al que acusa por la intentona. Y que perdió a muchos de sus seguidores en los estrados judiciales y los cuarteles luego del fracaso del putch.
Tiempo Argentino
Julio 17 de 2016
por Alberto López Girondo | Jul 19, 2016 | Sin categoría
María Eugenia Vidal enfrenta en 2017 un comicio clave para su gestión y la del presidente Mauricio Macri. Si bien en los números el plazo puede parecer una enormidad, un complicado frente interno y la certeza de que Buenos Aires es un distrito fundamental para la gobernabilidad marcan la agenda del oficialismo provincial, y tanto en Cambiemos como en la oposición ya miden fuerzas y reparten las cartas para este nuevo desafío.
La gobernadora ganó en forma inesperada en octubre pasado y le birló al justicialismo un récord de 28 años sucesivos en el poder. El ciclo fue iniciado por Antonio Cafiero en 1987 cuando averió seriamente las posibilidades de la UCR y afectó de ese modo la estabilidad política de Raúl Alfonsín, que desde entonces sufrió el acoso de los mercados. El otro antecedente que cuenta es el de Fernando de la Rúa, que quedó muy debilitado después de perder las elecciones de medio término. En este contexto se interpretaron las palabras del exintendente de La Matanza, Fernando Espinosa, cuando sostuvo en un encuentro partidario que «si explota el Conurbano, salta Mauricio Macri y a la gobernadora le va a costar».
Los popes del PRO reconocieron entonces que estudian planes para contener el descontento social creado por la nueva política económica nacional. Una de esas medidas es reflotar el Fondo de Reparación Histórica que permitió al exgobernador Eduardo Duhalde crecer políticamente luego de dejar la vicepresidencia.
La tan espectacular como sospechosa fuga de los detenidos por el triple crimen de General Rodríguez les indicó a Vidal y a su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, a días de asumir, que con la policía
y el sistema penitenciario las tendrían particularmente difíciles. Por estas semanas, la diputada Elisa Carrió tiró otra brasa ardiente al criticar la presencia del comisario Pablo Alberto Bressi al frente de la Bonaerense.
En una carta abierta, la impulsora de Cambiemos abundó en los motivos que para ella la obligan a ventilar esas cuestiones que bien podrían haber sido expuestas en la intimidad. «Parte de la Policía no creo que esté jugando para la gobernadora, hay algunos lugares donde los problemas de seguridad son graves, como puede ser el caso de Lanús, y coincido en que la relación Bressi, (Hugo) Matzkin (ex jefe de policía) y (Alejandro) Granados (ex ministro de Seguridad bonaerense) son la continuidad» de lo que la diputada chaqueña quisiera modificar, según su carta.
Los reproches de Carrió a Bressi se fueron haciendo más corrosivos. «Lamentablemente en la Provincia tienen a uno de los cómplices del narcotráfico, que es Bressi», había lanzado Carrió desde una radio. Fue unos meses después de sus graves acusaciones contra el jefe de la Policía Federal, Román di Santo, a quien sindicaba como uno de los federales que encabezaba una ola de resistencia al traspaso a la Metropolitana.
Vidal le respondió a su socia electoral que si tiene pruebas de la relación de Bressi con el tráfico de narcóticos que las presente, y desde Seguridad agregaron que el nombre del uniformado surgió de recomendaciones de varios organismos internacionales, entre ellos la DEA, la agencia estadounidense creada para combatir ese delito. El exgobernador Felipe Solá, incluso, dijo que ya les había advertido sobre el comisario, al que había sancionado en alguna oportunidad por un caso de cohecho. «Me dijeron que se los había pedido la DEA», se desmarcó.
Vidal necesita tranquilizar el ala política de su alianza y calmar aguas en la oposición. La incursión de Carrió se explica por su voluntad de «bajar a la provincia» para candidatearse. Según algunas encuestas tiene buena imagen en los distritos que rodean a la Ciudad Autónoma, y por eso ingresó en un juego
que siempre le dio resultado. En este terreno compite ahora con Margarita Stolbizer, que también proviene del riñón radical aunque cada día está más cerca del peronista Sergio Massa.
Vidal, mientras tanto, seduce a dirigentes justicialistas como el intendente massista de San Miguel, Joaquín de la Torre, a quien le dio un ministerio. Esto generó las quejas de los radicales, que apoyaron y «pusieron territorio» para el triunfo de octubre y ven que se les escapan los cargos. «No consultan al tomar decisiones de gobierno. Tampoco al sumar nuevos aliados (incluso del FPV). ¡Deberán entender cómo funciona un frente!», protestó Ricardo Alfonsín en un tuit.
A la joven gobernadora, las primeras experiencias le indican que no es fácil lidiar con las fuerzas de seguridad y que, además, en política la sábana es corta, y si para taparse llama a peronistas, puede dejar a la intemperie a los radicales. Y se lo harán saber.
Revista Acción
Julio 15 de 2016

por Alberto López Girondo | Jul 19, 2016 | Sin categoría
La situación en las universidades argentinas se hizo especialmente delicada desde el cambio de gobierno por el aumento en tarifas y salarios docentes en el marco de lo que Federico Schuster llama «reticencia» de las autoridades a girar fondos a las casas de estudios superiores nacionales. Schuster, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) entre 2002 y 2010, y docente en la cátedra de Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales de esa institución, es también coordinador del área de Epistemología del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, pero, fundamentalmente, es un estudioso del sistema universitario y espera algún día ocupar un cargo en el rectorado para poder incidir en los cambios que, cree, necesita la educación superior. Entre esas reformas propone que, ya que la sociedad sostiene el presupuesto de las universidades públicas, estas deban rendir cuentas ante el Congreso de qué se hace con ese dinero. Al mismo tiempo, pide universidades autónomas pero no solo del gobierno, sino también de las empresas privadas.
–¿Cómo ve este momento de la educación superior a mas de medio año de gestión del gobierno de Cambiemos?
–La situación es incierta, lo que vimos a partir del cambio de gobierno fue una actitud reticente hacia la universidad pública, que se agravó con la aparición fuerte y decidida de los sectores de poder económico poniéndola en cuestión. Medios, analistas y universidades privadas que son claramente el sector social de base del actual gobierno aparecieron otra vez con un discurso que estaba olvidado pero que es muy crítico de la universidad pública. Desde las autoridades no se vio una clara política, ni a favor ni en contra, pero sí una reticencia en los fondos y una idea de sospecha sobre la universidad pública que no es compartida por la sociedad. La universidad es uno de los pocos sectores que tiene la confianza y el respeto de la sociedad. De entrada hubo un fuerte control de las partidas, el presupuesto base aprobado claramente no alcanzaba y la situación salarial se demoró mucho en ser considerada. Por suerte hubo una manifestación social muy clara. Volvimos a ver algo sobre lo cual teníamos alguna inquietud, que es el apoyo amplio de todos los sectores de la sociedad argentina a la universidad pública, que fue mucho mayor de lo que podríamos esperar.
–¿Tenían miedo de que no fuera así?
–Viene habiendo un corrimiento de los sectores medios y altos hacia la universidad privada. Esto se favoreció en los años del kirchnerismo, porque la mejora de los sectores medios llevó a que, frente a la idea de que la universidad pública siempre es un lío, y de que siempre hay política, sectores más temerosos de esas situaciones se corrieron hacia la privada. Curiosamente, ahora está empezando a ser al revés, lo que se empieza a notar es que muchos ya están considerando volver.
–¿Por falta de dinero?
–Absolutamente. La universidad pública apareció otra vez como un bien valioso, lo que hizo que hubiera una cantidad fuerte de manifestaciones. Los paros gremiales con clases públicas tuvieron un apoyo enorme. La marcha final con la que se corona el reclamo es inédita, se la vincula al 2001. Desde nuestro espacio, «Otra UBA es posible», alentamos un petitorio y juntamos 53.000 firmas, algo inusitado. Eso llevó a considerar la necesidad de revisar las medidas iniciales y empezaron a circular algunos fondos. Ha sido discrecional y la plata se demoró, pero sucede que algunas universidades pequeñas están siendo perjudicadas.
–¿Las del Gran Buenos Aires?
–Especialmente.
–Allí existe la sensación de que el ataque es contra estas universidades.
–Si, diría que en general todas sufren situaciones semejantes pero hay mucha más saña con algunas a las que se atribuye haber sido favorecidas en la gestión anterior. Yo no sé si la política es «divide y reinarás», que nos peleemos entre las universidades, pero lo que es claro es que la universidad pública tiene sentido en su conjunto y tenemos que evitar caer en la pelea de «sálvese quien pueda» porque eso es un daño para todos.
–¿Usted percibe que ocurre algo de eso?
–Yo lo que veo es que la UBA aceptó la plata que le tocaba sin preocuparse en lo más mínimo por lo que les pasaba a las demás.
–¿Las universidades del Conurbano fueron creadas para quitarle peso político a la UBA?
–En los 90, cuando se crean las primeras, efectivamente hay una doble idea: hay una demanda social real, los intendentes detectan esa demanda y piensan capitalizarla políticamente. En el gobierno de Carlos Menem se vio la oportunidad para debilitar a la UBA y generar un polo de poder del justicialismo dentro de un espacio tradicionalmente radical. Crean el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), le dan poder para distribuir fondos y tienden a tratar de crear un número de rectores justicialistas para que haya por lo menos un empate y de hecho es lo que ocurrió y ocurre.
–¿Y qué pasó en estos años?
–El proceso es distinto. La demanda social es la misma y la recepción de los intendentes también, pero no aparece tan claramente la idea de contar los porotos dentro del CIN. Los rectores normalizadores son puestos por el Poder Ejecutivo y con algunas salvedades son personalidades afines. Lo que es interesante en estos años es que apareció una idea –que no llegó a desarrollarse plenamente– de la educación superior como derecho. Es un tema nuevo y fue legitimado y desarrollado por el Ejecutivo anterior. Es una idea sumamente importante que hoy está dividiendo aguas. Es un sentido nuevo, ¿cómo vamos a considerar a la universidad, como una mercancía o como un bien transable?
–Es el ataque de los medios hegemónicos, contabilizar cuántos ingresan, cuántos se reciben y al final del día computar ganancias y pérdidas de esa inversión de la sociedad.
–Uno podría decir que los que pensamos la universidad como derecho también queremos que la gente tenga las condiciones para graduarse y que se aliente a que se gradúen. Si se considera la universidad como mercancía, el argumento es que se gradúa un porcentaje chico, entonces que ingrese un porcentaje chico, que solo lo hagan aquellas personas en condiciones de graduarse. Si lo considerás como derecho, el objetivo es que ingresen todos y tratemos de ver cómo hacemos para generar las condiciones tendientes a que se gradúen todos. Ampliamos la salida o somos eficientistas monetaristas.
–¿Cual sería la ventaja de que se gradúen todos? Alguien podría argumentar que eso sería una hecatombe laboral, con médicos o ingenieros manejando taxis.
–Todo depende del modelo de país que se tenga. La universidad sola, sin un modelo de país, pierde sentido. Si vamos a un país capitalista que muchos toman como modelo, como Corea del Sur, dicen: «necesitamos que nuestros obreros tengan formación universitaria porque nuestro tipo de desarrollo tecnológico es de tanto nivel que no te sirve una persona que solo ponga una tuerquita». Llegaron a decir que necesitaban que un 80% de la población en edad universitaria pudiera graduarse, una bestialidad.
–¿Cuál es el promedio mundial?
–Como bueno se puede decir que es un 15%. Uno tiene que decidir si quiere un país con trabajo calificado que apueste a industrias de alto nivel de valor agregado y salarios altos, que es uno de los temas clave. Eso tiene otra ventaja, y es que independientemente de que una persona se gradúe o no, cuantos más estudios tenga, también tendrá una mayor capacidad de asociación de ideas, lo que lo convierte en un ciudadano más sofisticado.
–Pero también será un ciudadano más peligroso para el poder real.
–Por eso el modelo de universidad depende del modelo de país.
–Al balotaje fueron dos candidatos egresados de universidades privadas. De alguna manera hay una concepción diferente sobre el país y el mundo, ¿no?
–Hay un problema que está afectando a todas las universidades del mundo y es que los sectores altos de la población están abandonando la universidad pública y se concentran en algunas universidades de élite o fuera de sus países. El problema es que como no necesitan de la universidad pública, la han abandonado, y eso es un peligro para la propia universidad pública, porque la pueden desechar.
–De hecho, los posgrados de las élites latinoamericanas han sido desde hace años en universidades como Harvard o Yale, y en los 90, presidentes como el mexicano Carlos Salinas de Gortari o ministros como Domingo Cavallo habían pasado por allí.
–Muchos funcionarios de este gobierno tienen posgrados afuera. Antes era una cosa más rara, hoy parece algo necesario para las elites, para no perder su lugar de inserción.
–¿De qué manera la universidad se prepara para contrarrestar esta situación?
–Yo pienso que la pregunta es cómo debería prepararse, porque la universidad no ha estado a la altura de las circunstancias. Tengo una visión positiva de estos doce años porque creo que se recuperó un lugar en un proyecto de país, pero estamos a cierta distancia de que haya sido plenamente fructífero. No hubo claridad de que había que llevar adelante un proyecto nuevo. Ese proyecto tiene que basarse en el respeto a la autonomía, algo que no siempre ocurrió en estos años. Hay que asumir un desafío muy difícil para nuestra cultura política y es que la autonomía se respete, pero al mismo tiempo sentarse con el Estado y, sin que ninguno resigne su lugar, tratar de llegar a proyectos estratégicos que la universidad tiene que asumir como compromiso. Yo planteo que la universidad tiene que ser autónoma, pero tiene que rendir cuentas. La universidad recibe dinero del Estado a través del Parlamento, entonces tiene que hacer un informe a los legisladores donde diga qué hizo con el dinero que recibió, y elevar un nuevo plan, y que eso sea de domino público. Al mismo tiempo tiene que tomar intervención en el debate público con documentos estratégicos. La universidad tiene una posibilidad y una obligación.
–Es lo que acostumbran hacer ONG o fundaciones de estudios.
–Ahí la universidad se quedó dormida porque lo podría haber hecho. Salvo en parte por el Plan Fénix y por otro intento, el Programa Interdisciplinario de la UBA (PIUBA), una idea interesante que quedó a mitad de camino porque eran proyectos que buscaban financiamiento cuando deberían haber generado documentos públicos que discutieran cuestiones estratégicas. Por ejemplo, la tensión entre desarrollo y medio ambiente: esa es una cuestión de largo aliento muy fundamental porque afecta a poblaciones enteras.
–Ahí entran en juego los intereses de la minería y la agricultura.
–Pero la universidad tiene que hacer eso. La universidad tiene que ser autónoma del gobierno y del mercado. Cuando se habla de autonomía se piensa en el Estado y particularmente en el gobierno y no se ve la del mercado.
–Hay multinacionales que hacen aportes para ciertas investigaciones en agronomía, en farmacia.
–Se pueden tener convenios específicos pero esos convenios nunca pueden comprometer la posibilidad de llevar adelante estudios serios y sistemáticos.
–¿No hay docentes o investigadores que están inmersos en una lógica de mercado, o tienen intereses particulares?
–Hay una lógica de mercado y diría que en la mayoría de los casos no hay intereses inmediatos. Salvo algunos casos específicos, la universidad se ha movido porque se piensa en ideología mercantil y en muchas disciplinas ya está instalado como un sentido común. «En definitiva si trae plata que nos permita hacer nuestro trabajo, mejor, si nos permite cuidar nuestras aulas, por qué vamos a tener aulas feas». Todo eso está muy bien, la cuestión es cuándo eso empieza a poner en riesgo la libertad y la autonomía de la universidad, por ejemplo, para discutir con las grandes empresas de medicamentos o las semilleras. Otra cuestión ha sido la carencia. A la reducción presupuestaria de fines de los 80 y principalmente en los 90 se resistió liberando a sus equipos de investigación y a sus cátedras para hacer negocios. Estos años hubo más dinero público y eso hizo que bajara un poco la desesperación por conseguir fondos externos, pero la estructura institucional que favorecía que ciertas cátedras o departamentos estuvieran orientados a pensar en el autofinanciamiento se mantuvo.
–Hace un poco de ruido eso.
–Cuando uno discute te dicen «bueno, pero la universidad tiene que hacer transferencia de conocimientos». Pero otra vez el problema es este: lo tiene que hacer en la medida que eso no ponga en riesgo las condiciones de libertad y autonomía que debe prevalecer en la universidad.
Cuentas claras
–Usted decía que la universidad tiene que tener transparencia. En un contexto donde se discute tanto sobre la corrupción en dirigentes políticos, ¿alguien en el Congreso o en la misma universidad se está planteando una legislación en ese sentido?
–No, por eso creo que el proceso de transparencia tiene que ser claro. Porque a veces se termina creyendo que hay más corrupción de la que hay. Lo digo yo que me he metido bastante en esas cuestiones. Veo que la universidad es bastante mejor de lo que creemos en ese sentido. A lo mejor por cuidar algún pequeño espacio que es por lo menos discutible a veces lo que pasa es que todos terminan sospechados. Nosotros todo este tiempo alentamos a la sociedad a que saliera a las calles a defender el presupuesto universitario pero nadie sabe qué es el presupuesto y en qué se usa. Y es muy difícil saberlo, hay cuestiones técnicas y hay cuestiones de cierta cerrazón en su debate. Nosotros vamos a aprovechar…
–¿Nosotros quiénes?
–Somos un espacio que llamamos «Otra UBA es posible», somos la minoría dentro de la universidad pero desde allí, junto con algunas otras agrupaciones, lanzamos la idea de «UBA de pie». Fue el petitorio que juntó 53.000 firmas. Hicimos una evaluación y dijimos que obviamente esas no son personas que están con nosotros porque si así fuera estaríamos gobernando. Seguramente es gente que piensa de modo muy distinto, pero todos ellos tienen una fuerte convicción en favor de la universidad publica y estuvieron dispuestos a poner su nombre y su firma por esta causa. Dijimos que no podemos perder esto, con lo que cuesta armar un espacio. Lo primero que vamos hacer es difundir qué es el presupuesto, en qué se gasta, que esa misma gente que salió a apoyar el presupuesto universitario pueda tener información, que circule públicamente, tratar de transparentar esos temas.
–¿Es fácil conseguir esa información o van a tener que trabajar mucho?
–Vamos tener que trabajar. El presupuesto se aprueba por el Consejo Superior, el problema que tiene es cómo se lo presenta. Cuando yo fui decano, el rector de entonces, Guillermo Jaim Etcheverry, en el mes de febrero presentaba el proyecto a los decanos y se aprobaba en abril. Todo ese tiempo era de discusión y el presupuesto era totalmente desagregado. El que te dan hoy es totalmente agregado. Dice, por ejemplo, «gastos generales», pero no aclara cuáles son. Estamos tratando de ver cómo se desagrega eso. Aunque más no sea para que se vea.
Revista Acción
Julio 15 de 2016
La foto es de Horacio Paone

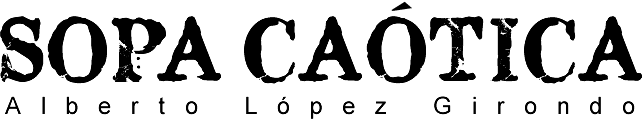

Comentarios recientes