por Alberto López Girondo | Ago 27, 2011 | Sin categoría
Sirte, la ciudad natal de Muammar Khadafi, es el último objetivo de la OTAN y de las tropas que obedecen al Consejo Nacional de Transición (CNT), el grupo opositor que inició la revuelta contra el líder libio en febrero y ya ocupa una gran porción del territorio de ese país del norte de África y de hecho es el representante oficial del país reconocido por gran parte de las naciones del mundo.
Distrito clave en el esquema de poder armado por Khadafi desde que derrocó al rey Idris I en 1969, en esa ciudad también nació la Unión Africana, en 1999, a instancias del coronel cuya cabeza hoy vale 1,7 millones de dólares. En Sirte, además, y luego de ingentes negociaciones para poner fin a una matanza horrorosa, se firmó uno de los tratados que llevaron al fin de la Segunda Guerra del Congo, uno de los primeros logros de la entidad regional que marcaba el inicio de nuevas formas de resolver conflictos en el continente africano.
Es que la UA pretendía replicar la organización que dio paso a la Unión Europea. Y Khadafi, diez años más tarde, ya hablaba de tomarla como base para crear los Estados Unidos de África, una gran nación con 1000 millones de habitantes y múltiples y apetecibles recursos naturales en la que se proponía unificar modelos de desarrollo, promover una moneda común y eliminar fronteras. Pero ahí pueden haber nacido algunos de los males que terminaron por hundir al gobierno de Khadafi. Porque de las arcas libias salieron en gran medida los fondos para crear y mantener a la UA. Pero a medida que la organización iba creciendo, Libia iba perdiendo contacto con el resto de los países árabes.
De modo que mientras Khadafi se proclamaba cada vez más africano y estrechaba vínculos con la África negra, iba perdiendo sustento y ganando desconfianzas en la comunidad musulmana, tanto la que vive puertas adentro del país como en el resto de las naciones que mantienen con Libia el mismo tronco étnico y religioso.
Por eso en cuanto apareció una cuña entre el líder libio y las tribus del oeste, asentadas en Benghazi, la Liga Árabe (LA) mostró su distancia de Khadafi al punto que ya en febrero pidió “el fin de los ataques sobre la población civil”, en coincidencia con el argumento que sirvió de base para la intervención de Europa y Estados Unidos en Libia.
Una injerencia que simultáneamente la UA trató de evitar proponiendo una salida negociada para la crisis que Trípoli mantenía con sus opositores. El periodista Pepe Escobar lo refleja claramente en un artículo donde sostiene que en esta contienda están por una parte la OTAN y la LA y por la otra la UA y el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Sería, agrega el corresponsal de The Real News, una pugna entre “el Occidente atlantista y sus aliados árabes contrarrevolucionarios contra África y las potencias económicas emergentes (que dio lugar a) un trueque a fin de que la Casa de Saud (la monarquía que rige en Arabia Saudita) tuviera las manos libres para reprimir las protestas por la democracia en Bahrein”, y también en Yemen.
Menudo problema entonces para la UA y el presidente Jacob Zuma, como representante de la principal potencia de esta entidad, Sudáfrica. Porque el mandatario, que siempre mantuvo una relación muy intensa con Khadafi, no puede olvidar el apoyo que recibió del libio el Congreso Nacional Africano, el partido que llevó al poder a Nelson Mandela. Y del que regularmente servía para sustentar los gastos burocráticos de la UA.
El entramado de las naciones emergentes, del que también forma parte Brasil, llevó al ex presidente Lula da Silva hasta Guinea Ecuatorial a fines de junio para debatir el caso libio. Allí, el metalúrgico brasileño aprovechó para pedir una ONU que tenga el coraje de “imponer un alto el fuego en Libia”. Para lo cual, evaluó, solo queda cambiar las reglas de juego en el organismo creado para institucionalizar el poder de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, pero que ya no expresa las necesidades de los 193 estados que pueblan la tierra.
“No es posible que América Latina con 400 millones de habitantes no tenga representante en el Consejo de Seguridad. No es posible que el continente africano, con 53 países, no tenga representante en el Consejo de Seguridad. No es posible que cinco países decidan lo que hay que hacer y cómo”, insistió Lula.
Lo que sobrevuela es la sospecha de que la caída de Khadafi podría herir de muerte también a la UA. Pero también que esta escalada de los países todavía centrales del planeta repercuta negativamente en ese organismo regional que pacientemente y con mucho esfuerzo intentan los países de Sudamérica, la Unasur.
De este ángulo puede entenderse que el venezolano Hugo Chávez saliera con tanto entusiasmo a cuestionar la incursión de la OTAN y el insólito apoyo que recibieron los insurgentes desde que anunciaron la creación del CNT. Insólito porque para nuestro continente significaría algo parecido a que las principales potencias del mundo reconocieran a las fuerzas de la guerrilla que desde hace décadas combaten en las selvas colombianas y la apoyaran con un escudo aéreo, instructores, armas y mercenarios.
Sin embargo, en este caso Estados Unidos –que ahora se apresuró al reconocimiento oficial a la CNT junto con sus socios de la OTAN– impuso el Plan Colombia, la estrategia del Pentágono para desplegar tropas y bases militares en ese territorio sudamericano a partir del gobierno de Andrés Pastrana, que luego profundizó a niveles demenciales con Álvaro Uribe.
El venezolano no es el único que alerta sobre el procedimiento empleado para deshacerse de un enemigo público como Khadafi. Un método que, sobre todo, terminó por poner una cuña en la primavera árabe que prometía un soplo de aire democrático en el norte de África y en amplias regiones del Medio Oriente.
Es que el procedimiento para construir la arremetida sobre Trípoli se parece mucho a la que se utilizó contra el mismo Chávez en 2002, cuando un golpe cívico mediático que lo alejó momentáneamente del poder y que refleja el excelente documental La revolución no será transmitida, de los irlandeses Kim Bartley y Donnacha O’Briain. Una escalada similar pudo abortar la Unasur contra Evo Morales, cuando el intento de golpe de los comités cívicos derechistas, a mediados de 2008.
No se trata de una defensa de Khadafi, quien de un pasado honroso fue virando hacia posiciones cada vez más criticadas, que incluyen relaciones poco transparentes con algunos de los más encarnizados enemigos de hoy, como el francés Nicolás Sarkozy o el italiano Silvio Berlusconi y habría que ver si violaciones a los Derechos Humanos.
Pero tampoco de admitir sin chistar la injerencia de tropas extranjeras en otras naciones. Se trata de no permitir que ahora, Sarkozy y el premier David Cameron sueñen con pasearse por las calles de Trípoli con aire triunfal como en una típica invasión colonialista del siglo XIX. O que todo un continente pretenda calmar mercados alterados por una crisis económica con la promesa de petróleo y oro a voluntad.
Tiempo Argentino, 27 de Agosto de 2011
por Alberto López Girondo | Ago 20, 2011 | Sin categoría
El triunfo contundente de Cristina Fernández no sólo produjo impacto en la política argentina sino que significó un fuerte respaldo para el modo de encarar los problemas del mundo que intentan poner en práctica los gobiernos de la región. El hecho fue destacado por cada uno de los gobernantes que esperaban, ansiosos, el resultado de la primaria del domingo pasado. Y que respiraron aliviados cuando se confirmó la cifra y ahora esperan ir por más, ante un mundo que, parafraseando a Roberto Arlt, podríamos decir que se desmorona inevitablemente.
Ese hecho fue profusamente destacado y aplaudido por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el uruguayo José Mujica, pero también por el resto de los mandatarios del Mercosur y de la Unasur, incluido los de Chile y Colombia. Juan Manuel Santos, dicho sea de paso, le vino a traer en persona las congratulaciones, y no se olvidó de explicar en qué marco regional y mundial se inscribe.
Ahora que los medios opositores y la gran mayoría de los partidos antikirchneristas tratan de buscar explicaciones para un resultado que ni en el peor de los pronósticos podían pensar, es entendible también el alivio del arco de gobiernos sudamericanos ante el mismo escenario.
Y para este análisis nada mejor que aprovechar las palabras del colombiano en su encuentro con Cristina del jueves. Porque Santos viene de la derecha y está sin dudas ligado a la política represiva que como ministro de Defensa de Álvaro Uribe aplicó en Colombia entre 2002 y 2010. Pero que con la llegada al poder entendió que en otros ámbitos muy poco tenía por ganar. Pragmatismo que le dicen, pero de un tinte bien diferente al de las relaciones carnales que justificaba a Carlos Menem y al resto de los gobiernos de los ’90.
Cierto es que cambiaron las cosas en Europa y sobre todo en los Estados Unidos, que padecen ahora una indigestión con los mismos remedios que desde el Consenso de Washington vivieron aplicando en el sur esa serie de gobiernos respetuosos del orden mundial que llevaron al derrumbe de la Argentina y la desaparición en cadena del modelo neoliberal ni bien despuntaba el siglo XXI.
Y, como la necesidad tiene cara de hereje, Santos y también el chileno Sebastián Piñera ponen las barbas en remojo por lo que pudiera. Con la mirada puesta en el vecindario, porque finalmente terminaron de entender que el bote es el mismo y que entre todos sería más fácil reparar cualquier perforación en el casco antes que hundirse en privado. Porque, además, perciben como nunca que el salvavidas que pudieran ofrecer desde el hemisferio norte está confeccionado en puro plomo.
Santos, otra vez, fue clarísimo cuando dijo que se viene un huracán y conviene estar preparado no sea cosa que los arrastre a todos. Y si finalmente no ocurre nada, da lo mismo, pues ninguna precaución es poca y nada se pierde con cuidarse en salud.
Y aquí es donde se comprende mejor las razones de las élites sudamericanas –ya no solamente progresistas– para respirar aliviadas por el resultado de la primaria argentina. Más aun cuando se vio de qué modo en el antikirchnerismo –la mal llamada oposición– se pasan facturas por la derrota. O llegan a confesar sus bajezas, como el tambero Biolcati, que finalmente acepta que parte de los votos eran por la estabilidad y el miedo a la crisis internacional.
Los medios hegemónicos y muchos opinólogos prefirieron interpretar que no ganó el gobierno sino que perdió la oposición, que no pudo encontrar ni un candidato ni un discurso común. Pero, en ese contexto, aparecieron un par de fotos que sirven para entender la película que los derrotados de este domingo no terminan de aceptar.
Como el mensaje “antisubversivo” de Eduardo Duhalde, repentinamente girado hacia la derecha más furiosa, por convicción o por cálculo. ¿Alguien imagina a un Duhalde presidente felicitado por Dilma o por el Pepe Mujica, ambos guerrilleros y presos políticos en su juventud? Cierto que Macri se bajó de la candidatura presidencial para abroquelarse en su feudo capitalino, cosa de volver a mostrarse en 2015, pero ¿es posible vislumbrar al empresario tejiendo alianzas para evitar la especulación financiera y apostando al desarrollo y la igualdad social con Fernando Lugo o Evo Morales, después de todo lo que dijo de paraguayos y bolivianos cuando los ya olvidados incidentes en el Parque Indoamericano?
No es descabellado pensar que Raúl Alfonsín también hubiera apostado por la integración. El ex presidente radical fue el impulsor del Mercosur y buscó sin éxito crear un frente común para enfrentar el problema de la deuda externa y evitar una invasión estadounidense a la Nicaragua sandinista. ¿Haría honor a ese antecedente su hijo Ricardo Alfonsín, aliado con De Narváez y González Fraga? ¿Lo habría hecho Lilita Carrió, socia política del empresario agropecuario Benito Llambías?
Algo similar hubiese ocurrido en Brasil de haber ganado José Serra, que dijo en plena campaña que el Mercosur era una traba para el desarrollo del coloso sudamericano. Y puede ocurrir si en Paraguay no aparece una figura “del palo” para suceder a Lugo cuando finalice su mandato.
La construcción de una región integrada lleva tiempo y esfuerzos, pero sobre todo paciencia y determinación para seguir el rumbo adecuado sin escuchar los cantos de sirena de los apocalípticos. Es lo que con sus más y sus menos están haciendo los gobiernos de la Unasur.
Con un horizonte más despejado en un país clave como la Argentina y luego del triunfo de Ollanta Humala en Perú, la región puede encarar su futuro con mejores armas. El desafío de la hora es impulsar fuertemente el cambio de paradigma. No sólo en el ámbito económico –bien sabemos los latinoamericanos a dónde conduce la ortodoxia neoliberal– sino sobre todo cultural y político.
Si se prueba que hay espacio para una derecha integradora, bueno sería que los conservadores la tomaran como modelo, para luchar juntos contra el principal enemigo, que es la mirada colonizada, la admiración por naciones y sistemas que se caen a pedazos. Aunque más no fuera porque como buenos conservadores, verían que así van a perder menos, y hasta pueden salir ganando.
Desde el otro lado del escritorio, en este rincón plagado de amenazas y también de oportunidades, los gobiernos tienen el desafío de profundizar la integración. Poniendo en marcha de una buena vez el Banco del Sur, pero atendiendo a la experiencia fallida del Banco Central Europeo. Para convertirlo en un banco de desarrollo en el que se podrían, como sueñan los más osados, resguardar las reservas internacionales y los depósitos en oro de cada uno de los miembros y hasta los fondos de la jubilación de todos los trabajadores de Sudamérica.
Para lo cual no vendría mal tampoco que los sindicatos fueran acercando mucho más sus líneas. Porque también tienen mucho que decirse, como ya lo están haciendo los estudiantes de la zona reunidos a raíz de la crisis en el sistema educativo chileno.
Pocas veces en estos 200 años de historia este puñado de países ha tenido una ocasión como esta para romper las cadenas. Y puede decirse que esto ocurre desde que todos juntos clausuraron el ALCA, en 2005 en Mar del Plata, dándole la espalda a la solución colonial.
Quizás en este detalle habría que buscar las razones que llevan a los medios concentrados a minimizar o directamente ningunear a estas instituciones sudamericanas que para su información –la de ellos– han llegado para quedarse.
Tiempo Argentino, 20 de Agosto de 2011
por Alberto López Girondo | Ago 13, 2011 | Sin categoría
Ahora van a por Francia”, temía el diario español Público en su tapa del jueves. Se refería a los fondos especulativos que mantienen en jaque a las principales economías del mundo, las que en los últimos días reaccionaron tímidamente ante el embate de las calificadoras de riesgo y finalmente decidieron bloquear la venta de acciones en descubierto, para limitar el poder de fuego de “los mercados”.
Es bueno recordar qué decían esos mismos actores internacionales hace diez años cuando los especuladores venían “a por Argentina” y la explicación en boga era que el país no había hecho bien los deberes. Peor aún, muchos líderes vernáculos que entonces se jugaban todo a la convertibilidad parecen haber escrito el libreto con el que la troika (el FMI, la UE y el Banco Central Europeo) aplaude ahora los tijeretazos en Portugal y recomienda afilar aún más los instrumentos en Grecia, España e Italia.
Son las mismas políticas que dejaron el tendal de pobreza, miseria y desesperanza en América latina desde fines de los ’90, cuando S&P y Moody’s eran la verdad revelada y no esos niños malos en que parecen haberse convertido repentinamente, cuando los que padecen sus interesados pronósticos son estadounidenses, franceses o alemanes. La mano de las evaluadoras está detrás de la lucha feroz entre demócratas y republicanos que están fagocitando al gobierno de Barack Obama con tal de defender los privilegios de los más acaudalados. De manera que en lugar de agrandar el presupuesto subiendo impuestos, se reducirá con recortes en los magros beneficios sociales que los demócratas prometieron ampliar al llegar a la Casa Blanca.
El mismo problema de qué espaldas soportarán la carga lo viven los chilenos con la crisis educativa. El presidente Sebastián Piñera dijo que en la vida todo tiene su costo y que para tener educación gratuita no tendría más remedio que aumentar impuestos. Espantosa opción, considera el mandatario conservador, como para que la clase media comience a replantearse su apoyo a esos jóvenes díscolos que tienen la osadía de poner como ejemplo a la educación argentina, que suele albergar a miles de estudiantes de otros países latinoamericanos sin cobrar por ello. Una conquista cultural que sin dudas habrá que agradecerle a Sarmiento –tan poco solidario en otros ámbitos– y a la reforma estudiantil radical de 1918.
Mientras tanto, en el Reino Unido las facturas entre policías y el gobierno pueden llevar a una nueva y más profunda crisis política. El primer ministro David Cameron acusa a Scotland Yard de no haber desplegado la cantidad suficiente de hombres en las calles londinenses para evitar los desmanes producidos en esta semana. La policía británica le respondió ácidamente que los que critican no estaban en el frente de batalla cuando estalló la violencia. Efectivamente, es verano y Cameron descansaba en una villa toscana, mientras que los bobbies masticaban bronca. Por un lado, porque los dos máximos directivos tuvieron que renunciar en el marco del escándalo Murdoch, acusados de haber hecho la vista gorda cuando muchos de sus subordinados cobraban un extra pinchando teléfonos para los medios del grupo.
Pero, además, miles de uniformados perderán sus empleos por los recortes presupuestarios. Y si es cierto que nada es gratis en la vida, esas deudas políticas se pagan más temprano que tarde. Porque por más que Cameron diga que los despedidos serán administrativos, son compañeros de armas de los que tendrán que poner el pecho a las balas en la convulsionada Albión.
“Tarde piaste”, dirían los más viejos; los países europeos se desayunan con que el problema no son los evanescentes mercados, sino los especuladores de carne y hueso a los que todavía no identificaron, y que se escudan detrás de fondos de inversión que apuestan contra el euro. La paradoja es que si miraran en la experiencia de este lado del océano, encontrarían respuestas que una suma de cerrazón intelectual e intereses férreos en mantener el status quo no dejan avizorar.
Y en este lado, los países de la Unasur –que padecieron con todo su rigor el experimento neoliberal en los ’90 y por eso ya saben qué gusto tiene la medicina y, además, que el remedio neoliberal es peor que cualquier enfermedad– se unen para ensayar respuestas conjuntas ante una crisis que no crearon pero que pueden sufrir si se quedan de brazos cruzados.
Bajo la mirada sobradora de los grandes medios de todos los países de la región, que ningunean el encuentro porque pretenden que este grupo de presidentes populistas no pueden, ni deben, triunfar donde otros fracasan. Por eso presionan desde todos los rincones para convencer de que la caída será inevitable y que la única forma de precaverse es… el ajuste perpetuo.
Un día como ayer, nuboso y frío pero de hace 205 años, el francés Santiago de Liniers contemplaba desde el atrio de la iglesia de la Merced el avance de sus tropas, un tanto desordenadas pero valerosas, contra el invasor británico que se había instalado en el Fuerte de Buenos Aires y pretendía controlar el virreinato del Rio de la Plata. No vienen a cuento los detalles –porque la historia luego condenaría a Liniers y los capitales ingleses aprovecharían la derrota para diseminarse por la región después de esta intentona– la cuestión es que cerca del mediodía de aquel 12 de agosto de 1806, el jefe de las fuerzas nativas, según sus propias palabras, logró la rendición del general Beresford después de expresarle “la justa estimación que me merecía su valor (lo que) me estimulaba a concederle los honores de la guerra; y efectivamente, habiendo hecho formar mi tropa en ala, salieron los ingleses del Fuerte con sus armas, tocando marcha, y las depositaron a la cabeza de nuestro ejército en número de 1200, habiendo perdido en la acción 412 hombres, y 5 oficiales entre muertos y heridos; y nuestros de la misma clase sólo 180, el alférez de navío don Joseph Miranda, herido en una mano y el alférez del ejercito del Imperio francés, mi edecán D. Juan Bautista Fantin, una pierna rota.”
Habían pasado menos de un mes desde que el virrey Sobremonte había huido hacia Córdoba llevándose el tesoro real, para salvaguardarlo de la angurria anglosajona, ante el descrédito de los porteños que lo consideraron un cobarde y un traidor. Porque como quien dijera, había escapado en helicóptero.
Pero las tropas criollas aprendieron, combatiendo en las calles que rodeaban al Cabildo y conducían a la Plaza Mayor (donde hoy día está la City, con su pléyade de inversores y especuladores de toda pelambre) que si podían salir de esa, no les costaría tanto deshacerse del rey que moraba en Madrid.
Allí comenzaba otra historia, como la que define un grupo de países sudamericanos que, entre presiones y chanzas, se proponen otra reconquista. La de las decisiones nacionales.
Tiempo Argentino, 13 de Agoto de 2011
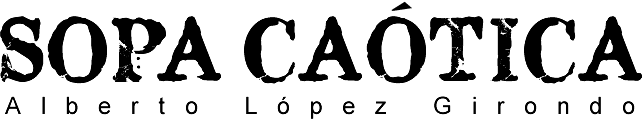
Comentarios recientes