por Alberto López Girondo | Sep 6, 2013 | Sin categoría
“Todo es mentira. Todo lo que sentimos, lo que vemos. Nos quieren muertos o viviendo su mentira», piensa el sargento Edward Welsh mientras el capitán Charles Bosche arenga a la tropa antes de una batalla. Welsh, interpretado por Sean Penn, es uno de los personajes de La delgada línea roja, la monumental película que en 1998 estrenó Terrence Malick sobre una novela de James Jones, con un elenco pocas veces reunido por Hollywood y que incluyó a George Clooney en el papel de Bosche, pero también a John Cusack, Nick Nolte, John C. Reilly, John Travolta, Woody Harrelson y James Caviezel.
Un film sanguinario para mostrar un trasfondo hondamente humanista, que fue multipremiado y marcó una época ya que debió competir con el heroísmo belicista de Buscando al soldado Ryan, de Steven Spielberg. Cuenta los horrores en que se ven sumidos un grupo de marines en Guadalcanal, en 1942, cuando Estados Unidos comenzaba su ofensiva contra el ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial.
El autor de la novela había sido uno de esos infantes de marina y su libro forma parte de una trilogía junto con otra que fue llevada al cine con particular trascendencia, De aquí a la eternidad, de 1951, y Silbido, de 1978. La delgada línea roja fue publicada en 1962, cuando Estados Unidos comenzaba su escalada en Vietnam, aunque bastante antes de que aquel horror envolviera a toda una generación y dejara marcas indelebles en la sociedad estadounidense.
La frase no era nueva en la historia internacional. El primero en usarla fue el periodista inglés William H. Russell, corresponsal de guerra del periódico The Times, quien al escribir sobre la batalla de Balaclava entre tropas de la alianza franco-británica con los turcos en contra del imperio zarista, el 25 de octubre de 1854, escribió que en el campo de batalla sólo se veía «una delgada línea roja culminada con una raya de acero». Eran los soldados del 93º Regimiento de Highlanders que cruzaban con sus uniformes rojos en una insólita formación de dos en fondo –audaz y temeraria para un enfrentamiento de esas características– entre la caballería rusa en el duradero sitio de Sebastopol, durante la Guerra de Crimea
La expresión hizo historia sobre todo en el Reino Unido, que la aplicó para simbolizar la sangre fría y el heroísmo británicos en la batalla. Aquella guerra –la primera, según el historiador Orlando Figes, en que la prensa fue decididamente influyente para justificar una intervención armada «civilizatoria» ante la opinión pública– no contó sin embargo con tantos momentos heroicos, sino más bien fue una operación decidida en las cúpulas de las potencias de entonces para «frenar las ansias expansionistas» de los zares sin por eso fortalecer al imperio otomano. Una delicada maniobra que se hizo al costo de millones de vidas. Del lado ruso, uno de los testigos de aquellas matanzas fue el novelista León Tolstoi.
Contra la certeza de que ya no alcanza con discursos bélicos y enunciados elocuentes para convencer a la población debe luchar el presidente Barack Obama en su intento por una «intervención ejemplarizadora» en Siria, como viene proponiendo con poco éxito de público desde hace semanas. Ahora recurrió a una figura conocida cuando habló de que el gobierno de Bashar al Assad cruzó «una línea roja» al utilizar gases tóxicos contra su población, algo que todavía no fue demostrado fehacientemente por los expertos de la ONU, el organismo multipolar creado en 1945 con el objetivo –declarado al menos– de terminar con las guerras mediante el debate civilizado de las controversias.
En su viaje a San Petersburgo para la cumbre del G-20, el presidente estadounidense hizo escala en Suecia, donde los periodistas le preguntaron por ese límite color sangre. «No fui yo quien determinó esa línea roja. Fue el mundo», se justificó Obama para explicar que el uso de armas químicas resulta inaceptable en cualquier circunstancia. Pero no alcanzó; y ante la insistencia de los periodistas argumentó que Washington había aprendido de errores del pasado, como las invasiones a Afganistán e Irak. El mandatario además recordó que él como senador había estado en contra de la aventura en tierras iraquíes y que entre sus primeros propósitos como gobernante estuvo el de retirar las tropas apostadas en ese país asiático.
En Rusia, la sede del encuentro de los países más desarrollados de la Tierra, mientras tanto, no son pocos los que juntan firmas para que le retiren el premio Nobel de la Paz que le dieron en 2009. Otros, más ácidos, sugerían que ya que pasaba por Estocolmo, lo devolviera en persona ante el cariz intervencionista que está tomando el último tramo de su mandato.
Estados Unidos ya no encuentra aliados tan fácilmente como antaño para inmiscuirse en soluciones militares. Los Tony Blair y José María Aznar de otras épocas se reducen hoy día a un escuálido François Hollande que quién sabe si podrá sostener en su propio Parlamento el ímpetu que su antecesor Nicolas Sarkozy mostró en Libia. Ni aun cuando se trate de buscar un consenso «occidental» para solucionar problemas de regiones que alguna vez ocuparon los otomanos, como pasaba cuando la Guerra de Crimea.
No es que las dirigencias hayan dejado de creerle al imperio, sino que ya no resulta tan fácil convencer a la opinión pública sobre las razones para un ataque basado en denuncias graves pero con pocas comprobaciones imparciales hasta ahora. Así lo demuestra el apabullante rechazo en los sondeos realizados en los principales países europeos e incluso en América del Norte. Dato que hasta el Papa Francisco parece haber registrado y en sus discursos es más enérgico en favor de la paz que cualquiera de sus antecesores.
Existen argumentos para sostener que el poderío de Estados Unidos está en declive, lo que sería fácil de corroborar con estadísticas económicas o sociológicas. Pero se engañaría quien piense que eso es el fin de la Era Americana como la principal potencia de la civilización. De todas maneras, hasta para el establishment estadounidense es un período de cambios al que más temprano que tarde deberá adaptarse.
Mientras tanto, el resto de los países del mundo, con sus más y sus menos, intenta convencerse de que cualquier acción armada en alguna parte del mundo, y Siria es el caso más a mano que tienen, debería contar con el apoyo de la ONU. La lucha es, en el fondo, entre quienes pretenden convertir al organismo internacional en la expresión de las mayorías –y la posición de la Argentina en ese sentido es clara– contra los que buscan seguir manteniéndolo como un mero foro de debate sin la menor trascendencia efectiva.
De este lado del planeta, en tanto, el jefe de gobierno porteño puso en vigencia otro concepto que hizo furor, el del Círculo Rojo, un entorno privilegiado, parece, que lo conminó a buscar alianza con el intendente de Tigre en esta instancia política de la nación. Vaya uno a saber cómo se topó con ese eslogan. Quizás le venga de alguien que vio una película del francés Jean-Pierre Melville con ese título. Es de 1970 y fue protagonizada por Alain Delon, Gian Maria Volonté e Yves Montand, otro elenco de estrellas.
El film muestra la saga de Corey (Delon) cuando a la salida de la prisión recibe de buena fuente el dato preciso para intentar el robo del siglo a una joyería, otro clásico cinematográfico. El problema para Corey es que luego de unos cinco años a la sombra perdió la relación con sus cómplices. Cómo consiga otros y quiénes lo serán forma parte de la trama del último trabajo de Melville.
El título, El círculo rojo, le viene de una frase que aparece al inicio de la proyección: «Si los hombres, aun sin conocerse, tienen por destino cruzar sus caminos, no importa dónde estén o qué anden haciendo: cuando el día señalado llegue, inevitablemente se encontrarán en el círculo rojo.» La expresión es atribuida a Siddhartha Gautama, el Buda, y tiene todo el estilo de una sentencia de tono profético del líder religioso de la India.
El detalle es que se trata de una parábola apócrifa. Sólo se trató de un recurso del guionista.
Tiempo Argentino, 6 de Septiembre de 2013
por Alberto López Girondo | Sep 1, 2013 | Sin categoría
A los directivos del grupo brasileño O Globo, uno de los más grandes del planeta, la idea del arrepentimiento les resultó ineludible cuando en las marchas que hace algunos meses asombraron a Brasil, los manifestantes gritaban consignas en las que recordaban el apoyo del periódico a la dictadura y así lo reconocieron en un editorial. No se sabe muy bien si el súbito cambio de mirada sobre el período más oscuro de la historia sudamericana del otro lado de los Andes tendrá que ver con el futuro aniversario del pinochetazo, pero también el presidente Sebastián Piñera dijo lo suyo ayer en relación con la participación civil en el derrocamiento de Salvador Allende (ver aparte).
Lo de O Globo, el multimedios nacido a partir del diario que Irineu Marinho fundara en 1925 –un gigante ultraconcentrado con ramificaciones en radio, televisión, cine, empresas discográficas y editoriales que factura más de 6200 millones de dólares anuales– supera sin embargo todo caso conocido en el periodismo internacional. En los principales periódicos estadounidense surgieron voces autocríticas por el apoyo al gobierno de George W. Bush en la invasión en busca de armas inexistentes en el Irak de Saddam Hussein. La semana pasada, el Washington Post presentó incluso un editorial con una fuerte autocrítica por la cobertura que hace 50 años le había dado al famoso discurso de Martin Luther King, «Yo tengo un sueño». Admiten no haber sabido ver el alcance histórico de ese mensaje del reverendo King, y eso que tenían como 60 periodistas entre la multitud que presenciaba el acto frente al monumento a Abraham Lincoln en Washington.
En Argentina también hubo «pentitis» periodísticos. Pero no siempre para el mismo lado, como es el conocido caso de la revista Gente de abril de 1976, cuando bajo el título «Nos equivocamos», reconoce como un error haber acompañado el proceso democrático que había iniciado Juan Domingo Perón en septiembre de 1974. «Queremos decirles a nuestros lectores y al país. NOS EQUIVOCAMOS ¿Porque nos equivocamos? Porque también nos dejamos llevar por el impulso de 7 millones y medio de votos que creían que el peronismo era una solución», decía el texto, que ignoraba mientras tanto que afuera eran asesinadas miles de personas por esos militares a los que apoyaban.
El caso de O Globo aparece a casi cinco décadas del golpe militar y a 30 años del retorno a la democracia en Brasil. «El apoyo editorial el golpe del ’64 fue un error», reza el editorial del grupo brasileño, para explicar a continuación que tras ingentes discusiones internas «la Organización Globo concluyó que, a la luz de la historia, ese apoyo constituye una equivocación.»
Más adelante muestra la baraja: «desde las manifestaciones de junio, un coro recorrió las calles. ‘La verdad es dura, la Globo apoyó la dictadura’. Y de hecho –reconoce el descarnado editorial– se trata de una verdad y, también de hecho, de una verdad dura». Después detalla que a la hora de armar la sección Memoria en el portal del multimedios se dieron cuenta de que deberían fijas posición sobre ese tramo de la historia del país. Lo que implicaba desnudar la participación del grupo en el golpe militar.
Más adelante deslizan que si bien no tuvieron la perspicacia de haber publicado ese arrepentimiento antes de que los manifestantes le recordaran su pasado, «las calles nos dieron aún más certeza de que la evaluación que se hacía internamente era correcta y que el reconocimiento del error, necesario».
A continuación el editorial de O Globo recalca que el medio «concordó con una intervención de los militares, al lado de otros grandes diarios, como O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil y Correio da Manhã. (..) lo mismo que una parte importante de la población, un apoyo que se expresó en manifestaciones» en las grandes capitales.
«En aquellos momentos se justificaba la intervención de los militares ante otro golpe que sería desarrollado por el presidente João Goulart, con amplio apoyo de los sindicatos –Jango era criticado por querer instalar una ‘república sindical’– y de algunos segmentos de las Fuerzas Armadas», argumenta el extenso documento.
El diario no se priva de incorporar a su particular justificación la «división ideológica del mundo en la Guerra Fría, entre el este y el oeste, comunistas y capitalistas». Pero culpa de agudizar esas contradicciones a «la radicalización de João Goulart ni bien
consiguió por medio de un plebiscito revocar el parlamentarismo y quedar como presidente a raíz de la renuncia de Jânio Quadros».
Abunda en increíbles consideraciones históricas el texto. Como cuando dice que «los cuarteles estaban intoxicados con la lucha política a izquierda y a derecha», lo que devino en el «movimiento de los sargentos» que resquebrajó la jerarquía militar «y entonces el oficialato reaccionó».
«En aquel contexto, el golpe, llamado Revolución por O Globo durante mucho tiempo, era visto por el diario como la única alternativa para mantener a Brasil en una democracia», habida cuenta de que los militares «prometían una intervención pasajera, quirúrgica».
Por supuesto, la historia no fue esa y el propio Goulart caería víctima de la feroz dictadura militar, que sería un puntal en la conformación del Plan Cóndor y para todos los golpes militares de la región.
«A la luz de la Historia, no hay razones para no reconocer explícitamente, que el apoyo a la dictadura fue un error, así como equivocadas fueron otras decisiones editoriales de ese período», admite el periódico, para juramentarse finalmente que «la democracia es un valor absoluto. Y cuando está en riesgo, sólo se puede salvar por sí misma».
Decía Roberto Marinho
El diario justifica a la familia propietaria y recuerda que al cumpirse dos décadas de gobierno, «en 1984, Roberto Marinho publicó un editorial (donde) resaltaba la actitud de (el general Ernesto) Geisel en 1978 de restituir el habeas corpus y la indepedencia de la justicia». Pero también destaca que Marinho se asumía como alguien «fiel a los objetivos de la revolución, oponiéndose a quienes pretendían asumir la autoría del proceso revolucionario (…)olvidando que los acontecimientos se iniciaron (…) por exigencia ineluctable del pueblo brasileño». Y pontifica (Marinho) que «sin pueblo no habría revolución sino simplemente un pronunciamiento o un golpe, con lo cual no seríamos solidarios». Roberto Marinho, dice su exégeta, «siempre estuvo del lado de la legalidad».
Los cómplices pasivos en Chile
El presidente chileno, Sebastián Piñera, recordó ayer que hay «muchos cómplices pasivos», como jueces y periodistas, en las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
El gobierno de los militares «tuvo sombras muy profundas» como «el atropello reiterado, permanente y sistemático de los Derechos Humanos», consideró Piñera en una entrevista al diario La Tercera.
Al cumplirse el próximo 11 de septiembre 40 años del golpe militar que derrocó al presidente socialista Salvador Allende, Piñera sostuvo que «hay muchos» responsables en las violaciones a los Derechos Humanos, entre los cuales están las mismas autoridades castrenses de la época. Sin embargo, destacó que también «hubo muchos cómplices pasivos», entre los que mencionó a jueces «que se dejaron someter y que negaron recursos de amparo que habrían permitido salvar tantas vidas», añadió.
Un hermano del mandatario, Juan Manuel Piñera, fue ministro de Trabajo y Previsión de Pinochet y es considerado como el padre del sistema de jubilación privado de Chile. También de la reforma laboral que quitó muchos de los derechos que los trabajadores habían ido conquistando hasta la brutal destitución de Allende.
Tiempo Argentino, 1 de Septiembre de 2013
por Alberto López Girondo | Sep 1, 2013 | Sin categoría
De cara a la renovación presidencial, el escenario para la elección que coincide con los 40 años del golpe de Estado que terminó brutalmente con la experiencia del gobierno democrático de Salvador Allende muestra que el 11 de setiembre de 1973 sigue latente como nunca en la sociedad chilena. Y, de alguna manera, la huella trágica de aquel momento también permanece en el resto de América Latina, que alguna vez vio en el proceso que se desarrollaba en ese país un prolegómeno de lo que finalmente ocurrió en el Cono Sur.
La prueba de que ese pasado no se termina de ir es que los tres principales proyectos políticos que se enfrentarán en las presidenciales del 17 de noviembre tienen un fuerte anclaje en aquel suceso histórico. La favorita, Michelle Bachelet, es hija de Alberto Bachelet, un general de aviación constitucionalista que murió luego de una sesión de torturas en 1974. El padre de Evelyn Matthei, la representante de la derecha, integró la junta militar de la dictadura y era el jefe del centro de detención donde murió el padre de la ex presidenta. El tercero con mayores proyecciones, de acuerdo con las encuestas, es Marco Enríquez-Ominami, hijo biológico de uno de los fundadores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Enríquez, asesinado en 1974 por los militares. Su madre rehízo su vida junto con el dirigente socialista Carlos Ominami.
Otro factor que muestra la persistencia del pasado reciente es que el trasfondo de la lucha que se dirimirá en un par de meses es el debate entre esquemas instalados desde la dictadura militar. Chile, que mantiene los grandes lineamientos del neoliberalismo, es uno de los países más inequitativos del mundo. «De modo muy general, las cifras muestran que, en promedio, la participación de los estratos más ricos en el ingreso total del país es alrededor del doble de la participación media que se verifica en los otros 20 países de la muestra», resume un estudio presentado a principios de año por un equipo de la Universidad de Chile bajo el sugestivo título de «La parte del león: nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile».
El puntal que implantó Pinochet fue la liberación total de la economía siguiendo los dictados de la Escuela de Chicago. De hecho, el impulsor de esa corriente monetarista, Milton Friedman, visitó Chile en 1975, cuando sus discípulos ocupaban los máximos cargos en el área económica del país. Un año más tarde, recibió el premio Nobel de Economía. Sus influencias no tardarían en llegar a la Gran Bretaña de Margaret Thatcher y los Estados Unidos de Ronald Reagan. Pero el primer experimento había sido Chile.
La concepción social y política de Allende fue el núcleo de lo que la dictadura militar se propuso eliminar a sangre y fuego de la agenda de los chilenos. No en vano el golpe había sido preparado desde el momento en que el médico socialista ganó las elecciones por el mismísimo secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, la CIA y las grandes multinacionales, según corroboran documentos de la época desclasificados por Washington.
Autoritarismo con proyecto
Enríquez Ominami acaba de cumplir 40 años y en la última elección logró, con una nueva agrupación política, el 20% de los sufragios, resquebrajando el bipartidismo instaurado por la Constitución pinochetista. «A partir del 11 de setiembre de 1973 millones de personas fueron perseguidas y marginalizadas, expulsadas de sus trabajos, convertidas en parias sociales. Miles fueron encarcelados, exiliados, torturados, asesinados. El otrora poderoso movimiento sindical fue destruido, las colectividades políticas fueron prohibidas y reprimidas y la vida cultural quedó amordazada. Se intentó reescribir la historia de Chile, presentar como real un país inexistente en la práctica pero anclado en los deseos de unos pocos, mediante una narrativa sectaria y excluyente. La desconfianza entre los individuos y los grupos pasó a ser el clima imperante. La arbitrariedad su norma», recuerda el candidato por el Partido Progresista (PRO).
Tomás Moulian es sociólogo y politólogo. Integró el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), uno de los partidos que formaban la Unidad Popular (UP), alianza que llevó al poder a Allende. También fue precandidato por el Partido Comunista Chileno (PCCh) en 2005. Docente universitario y autor de varios libros, entre ellos Socialismo del siglo XXI: la quinta vía, El consumismo me consume y Contradicciones del desarrollo político chileno, 1920-1990, considera que aquel 11 de setiembre de 1973 «no fue un acontecimiento de esos que se desvanecen en la historia» y caracteriza al pinochetismo como «una dictadura con proyecto». Un proyecto en el que, ironiza, «hemos sido profetas del exceso». «El programa de reconversión capitalista sólo podía realizarse en el Chile de esa época con una dictadura, pues necesitaba aniquilar al movimiento obrero y a los partidos de izquierda».
¿Cómo pudo ocurrir algo así en una sociedad que se mostraba como ejemplo de democracia y respeto por la voluntad ciudadana para todos los países vecinos? Eduardo Rojas, a los 30 años, era vicepresidente de la Central Única de Trabajadores (CUT) y militaba en el MAPU. Trabajador portuario entonces, hoy sociólogo, hace 35 años que vive en la Argentina, donde dicta clases en la Universidad Nacional de San Martín. Autor de Memoria de la izquierda chilena junto con Jorge Arrate, sostiene una explicación un tanto inquietante. «Había una transformación subterránea que venía tal vez desde lo profundo de la historia de Chile y no nos dimos cuenta. Nosotros creíamos que el país caminaba hacia el socialismo y la gente se estaba haciendo fascista. El golpe no fue minoritario, tuvo un apoyo notable de la población, había una trasformación de la cultura, del modo de vida, lo que contribuyó a que la dictadura anclara en la sociedad y pudiera transformar no sólo la economía en el sentido neoliberal sino la política y el sistema político, algo que aún se mantiene».
Si en algo hay plena coincidencia de todos los entrevistados es en el carácter individualista y marcadamente economicista que invadió a la sociedad chilena a partir del golpe. Alfredo Troncoso, manager y representante artístico de los grupos más emblemáticos de la música chilena (Inti Illimani y Quilapayún), lo señala con un ejemplo: «Pinochet dijo que quería que todos los chilenos tengan uno o dos televisores y un auto. No pensó en que los chilenos deberían ser buenas personas, gente solidaria».
Con la vuelta de la democracia, en 1990, la dirigencia política aceptó un sistema bipartidista y una constitución amañada por los militares para cuidarse las espaldas luego de las violaciones a los derechos humanos cometidas en 17 años en el poder. Pero fundamentalmente para preservar los privilegios que las clases dominantes habían recuperado en aquel aciago 11 de setiembre. Tan es así que los sucesivos gobiernos de centroizquierda (encarnada por la Concertación), y el actual mandato del conservador Sebastián Piñera firmaron acuerdos de libre comercio con 58 países. Además Chile integra, junto con Perú, Colombia y México, la Alianza del Pacífico, el bloque regional más cercano a Washington. Los sucesivos gobiernos democráticos mantuvieron, además, eso que los economistas llaman «fundamentals», al punto que el PBI chileno fue aumentando a un promedio de poco más del 4% anual desde 1991 en adelante y el país tuvo un ingreso per cápita de 18.419 dólares el año pasado, una cifra que lo acerca al de las naciones desarrolladas –según se entusiasman los voceros de la derecha–, pero de esa riqueza, el 60% queda en manos del 20% más rico de la sociedad. El combate contra la desigualdad fue, efectivamente, el eje del gobierno allendista.
Obreros y pingüinos
La dictadura prohibió y persiguió la actividad gremial. Sin embargo, en 1988 se constituyó la Central Unitaria de Trabajadores. Nicolás Rojas Scherer es magíster en Ciencia Política por la Universidad Diego Portales y comenta que «el movimiento obrero chileno, que fue el pilar de la Unidad Popular en los 70, quedó desarticulado por la dictadura a través de las leyes laborales de José Piñera (ministro de Pinochet y hermano del actual presidente). Hoy, apenas el 5% de los trabajadores está sindicalizado». Sin embargo, en los últimos años tanto la CUT como los profesores, el servicio público y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que nuclea a trabajadores estatales, plantearon movilizaciones y reclamos. Sólo que quedaron invisibilizados porque fueron muy poco numerosas. La primera huelga general de la CUT fue en agosto de 2003, cuando ocupaba al Palacio de La Moneda el socialista Ricardo Lagos.
Recién en 2006, cuando Bachelet estaba asumiendo la presidencia, se produjo la multitudinaria Revolución Pingüina, por el uniforme de los estudiantes secundarios, protagonistas de la movida. Fue el primer hito en una demanda que ya es histórica y que pone de relieve esos resabios de la dictadura enquistados en la sociedad. A ellos se sumarían los universitarios, que desde hace dos años rescatan lo mejor de ese Chile aplastado con las botas en 1973. De hecho, Andrés Fielbaum, el actual presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), recupera el legado que dejó Salvador Allende para las nuevas generaciones y sobre todo para los jóvenes. «Hay que recordar que Allende da su discurso de triunfo el 4 de setiembre de 1970, desde el balcón de la FECH, que no es el de hoy día –aclara Fielbaum, quien integra la agrupación Izquierda Autónoma–, lo que de alguna manera mostró la alianza férrea que existía entre los estudiantes de la universidad, los obreros y el gobierno popular».
Las masivas movilizaciones de los estudiantes fueron sumando adhesiones tanto entre los universitarios como en el resto de la sociedad. Es que de la mano del reclamo por una educación gratuita y de calidad se fue destapando el aspecto más perdurable del pinochetismo: la privatización de los aspectos esenciales de la vida humana. En ese contexto, la educación apareció en primer lugar quizás porque, como analiza Fielbaum, «las nuevas camadas de la sociedad no tienen ese miedo que dejó la dictadura en los que vivieron aquellos días en carne propia».
La política educativa de Pinochet consistió en estructurar un sistema privado que se paga con créditos familiares, lo que impide que los más pobres tengan las mismas oportunidades y, para peor, hipotecó el futuro de millones de personas.
Por eso las marchas estudiantiles calaron tan hondo en Chile. Porque pusieron el dedo en una llaga que llevaba décadas oculta en los pliegues de la memoria. Porque el sueño de crecimiento a partir de la educación de los hijos, aunque sea al precio de un endeudamiento familiar, fue dejando sólo hilachas cuando el «mercado» no pudo satisfacer las necesidades de empleo y buen vivir acordes con el esfuerzo realizado.
De tal manera que cuatro décadas más tarde, la gestión y, sobre todo, el compromiso de Allende aparecen como un ejemplo que muy pocos pueden sustentar en cualquier disciplina. «Más allá del proyecto político, un aspecto muy destacable de su presencia en la historia política y en la sociedad chilenas hasta hoy es su congruencia, su sacrificio personal, contrastado esto con la impresión que la gente tiene, no sólo en Chile sino en el mundo entero, sobre la deslealtad de los dirigentes políticos», señala Carlos Parker, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista de Chile y ex embajador de Bachelet en Rumania y Bulgaria. Parker, quien a los 17 años compartió cárcel en un campo de concentración de la Isla Dawson con los ministros del derrocado mandatario a raíz de su militancia en la escuela secundaria, destaca que «Allende llevó su proyecto político, su convicción, hasta el final, hasta la muerte».
Rojas recuerda haber estado presente en una reunión con Allende y otros dirigentes partidarios a quienes les adelantó: «Camaradas, de este lugar a mí no me van sacar vivo». Y, según cuenta el docente e investigador en la UNSAM, el mandatario les mostró una metralleta que tenía guardada en su escritorio. «Nos dijo “Yo voy a morir combatiendo, no voy a ir al exilio, voy a morir aquí”», recuerda. «Fue muy consecuente, se hizo cargo del hecho de que él creía, a fondo, que lo único que justificaba la política de izquierda era la posibilidad de una transformación socialista y democrática». Enríquez-Ominami, por su parte, sostiene que el gobierno del cirujano socialista «encarnó los anhelos de justicia social, progreso democrático, independencia nacional y desarrollo económico al servicio de las mayorías». Y señala que «la huella dejada por Allende es un ejemplo de ética política, integridad personal, dignidad republicana, consecuencia democrática. Por su lealtad a los trabajadores, su vocación por los débiles y desposeídos ante los embates del gran capital y su valerosa independencia frente a los poderes mundiales».
Aquel período histórico que va desde el 4 noviembre de 1970 al 11 de setiembre del 73 es todavía objeto de estudio en todas las academias del mundo. Para los chilenos de hoy, es tanto una huella como un horizonte.
Etapas, candidatos y renovación generacional
La historia política de Chile se puede dividir en un período que va desde 1938 a 1973, que partió de una sociedad estructurada políticamente en tres fracciones (derecha, centro e izquierda), y la era que nace con la restauración democrática, en 1990.
Hasta la llegada de Salvador Allende al poder, se fue conformando un sector más conservador y otro progresista. Así, la Falange Nacional –luego Democracia Cristiana–, y el Partido Radical fueron los grandes protagonistas, con un Partido Comunista y otro Socialista que representaron a los sectores de la izquierda algunas veces en un frente común, como el que llevaron entre el 38 y el 41, y en otras ocasiones, en forma separada. Hasta la crucial elección del 73, que ganó la Unidad Popular, una coalición que se nucleó detrás de Salvador Allende con el PS, el PC, el MAPU y otras agrupaciones menores, junto con las centrales sindicales y las federaciones estudiantiles. Todo eso quedó trunco el día del golpe.
La Concertación, que gobernó entre 1990 y 2010, está conformada por partidos de centro como la Democracia Cristiana, y de izquierda como el PS. En abril pasado se conformó la Nueva Mayoría, que a los miembros de la Concertación añade el PCCh, el Movimiento Amplio Social (MAS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), e Izquierda Ciudadana (IC). Presenta como candidata a Michelle Bachelet.
Desde los 90, los partidos de la derecha están representados por la Unión Demócrata Independiente (UDI), también llamados «gremialistas» por su origen en un movimiento estudiantil en la Universidad Católica en los 60, que son los más cercanos al pinochetismo; y la Renovación Nacional (RN), al que pertenece Piñera. Integran para esta elección la Alianza por Chile, que lleva como candidata a Evelyn Matthei.
Esta vez hubo un verdadero récord de inscriptos para la presidencia. En las boletas electorales también figurarán Marcel Claude, por los partidos Humanista e Izquierda Unida; Ricardo Israel, del Partido Regionalista de los Independientes; el economista Franco Parisi; el ex DC. Tomás Jocelyn Holt; Roxana Miranda, del Partido de la Igualdad y líder de la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales; y Alfredo Sfeir, del Partido Ecologista.
El dato relevante es la participación de los jóvenes. Y así como Camila Vallejo es candidata a diputada del PC en Nueva Mayoría, también figuran por ese espacio Karol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile, que ganó la primaria con una alta votación.
Giorgio Jackson, otro líder juvenil que viene de la FECH, es candidato independiente, creador del movimiento Revolución Democrática. Jackson tuvo su bautismo de fuego cuando protagonizó una campaña para votar en contra de Cristian Labbé, que fue brazo derecho de Pinochet y estuvo como alcalde del distrito capitalino de Providencia, desde donde defendió no sólo sus políticas económicas sino la represión contra los militantes populares.
Otra agrupación, Izquierda Autónoma, lleva a una diputación a Gabriel Boric, que fue presidente de la FECH en el 2012; Francisco Figueroa, que ocupó ese cargo en 2011; y Daniela López, ex presidenta del centro de estudiantes de la Universidad Central.
El problema, para muchos de estos jóvenes, piensa Fielbaum, es que «son capaces de hacer tomas de edificios escolares y de marchar en las peores condiciones pero muchas veces no son capaces de levantarse temprano un día para ir a votar». Otro resabio de la dictadura que está en proceso de cambio.
Programa popular
Tomás Moulian resumió para Acción un detalle de las medidas que caracterizaron la gestión de Allende y que aún hoy resultan revolucionarias: «Nacionalización del cobre sin pago de indemnizaciones a las grandes compañías estadounidenses, estatización de la banca a través de la compra de acciones. También la expropiación o intervención de algunas de las principales empresas monopólicas, formando el Área de Propiedad Social, finalización del latifundio improductivo a través de la Reforma Agraria, estímulo a la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas». Este programa de gobierno se conoció como «Primeras 40 medidas del Gobierno Popular» y fue luego el eje de los ataques más concentrados y despiadados de la dictadura. Entre las principales medidas allendistas figuraban algunas destinadas a la transparencia del gobierno y a la lucha contra la corrupción en las instituciones. Pero las más eran de tipo social, como la jubilación y la previsión social para los mayores de 60 años, la protección a las familias, la igualdad en las asignaciones familiares.
«El niño nace para ser feliz», dice la número 12, y es ya toda una definición, porque además, promete dar «matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares sin costo, para todos los niños de la enseñanza básica». En relación con la infancia, a la copa de leche se sumaba el almuerzo «a aquellos cuyos padres no se lo puedan proporcionar» y los consultorios materno-infantiles en todas las poblaciones.
El plan social incluía la medicina gratuita para todos y una reforma agraria «de verdad», destinada a «medianos y pequeños agricultores, minifundistas, medieros, empleados y afuerinos». A los campesinos les prometió crédito agrario pero también mercado para la totalidad de sus productos. Un punto clave es la medida número 30: «No más amarras con el Fondo Monetario Internacional». Al organismo de crédito le anunciaba que iban a «deshauciar los compromisos» y a la sociedad chilena, que terminarían «con las escandalosas devaluaciones del Escudo».
¿Cómo plantarse de aquí al futuro? Para el sociólogo no hay alternativa: se debe perfeccionar la democracia representativa; generar mayores instancias de participación, «en especial a nivel de municipios y regiones, para tender hacia una democracia mucho más participativa; que se promuevan políticas sociales, mejorando la salud pública y las asignaciones de viviendas a sectores populares y capas medias; que se aumente de manera realista la participación del Estado en la economía, en especial en funciones de control; que se creen empresas públicas en sectores donde se necesitan fuertes protecciones medioambientales, relacionados con la energía y con el agua».
Moulian, en pocas palabras, pide que tras esta gestión del empresario Sebastián Piñera y luego de cuatro años de la centroizquierda, un nuevo gobierno acabe con el «neoliberalismo corregido» que se aplicó entre 1989 y 2009. El docente de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS) aspira a que en Chile se terminen los resabios dictatoriales que aún hoy rigen la economía del país. En el fondo, recuperar lo mejor de los viejos tiempos allendistas.
Revista Acción, 1 de Septiembre de 2013
por Alberto López Girondo | Sep 1, 2013 | Sin categoría
Para muchos países –y en la lista debe incluirse a la Argentina– la actitud belicista del presidente de Estados Unidos representa una bofetada al multilateralismo. Para la dirigencia política de su propio país, es una muestra de su escaso liderazgo a nivel internacional, por lo que le pasó factura mostrándose remisa a apoyar la intervención armada en Siria. En las calles estadounidenses mientras tanto, es cada vez mayor el rechazo a una nueva aventura militar a miles de kilómetros de sus propias fronteras. Ni qué decir de lo que piensa la opinión pública mundial.
Como al pastor mentiroso de la fábula, le tocó a Obama hacerse cargo de la explicación de por qué es imperioso actuar contra el uso de armas químicas por parte de Bashar Al Assad. El relato se parece demasiado al usado cuando invadieron Irak hace diez años. Y ya nadie está dispuesto así como así a creer esos argumentos por varias razones: una de ellas es porque Obama llegó a la Casa Blanca enarbolando las banderas de giro copernicano a la gestión de George W. Bush. Pero hay más: la sociedad estadounidense repudia las bolsas negras con cadáveres de compatriotas llegando desde el campo de batalla, además de las secuelas de miles de víctimas con problemas mentales y las revelaciones que cada tanto se cuelan –desde Bradley Mannig a hoy– sobre atrocidades cometidas en Irak y Afganistán bajo el amparo de la insignia de las barras y las estrellas.
Por eso es que el plan de «castigo» al régimen sirio contemplaba inicialmente la utilización de aviones no tripulados y misiles teledirigidos. Incluso anunció que sería una incursión punitiva de no más de 72 horas, sin intención de cambiar al gobierno del oftalmólogo que asumió en 2000 tras la muerte de su padre, sino dirigida a destruir sitios estratégicos sin desembarcar soldados.
Pero la administración del Premio Nobel de la Paz 2009 está en un atolladero. Al frente de un puñado de países que sustenta a la oposición a Al Assad desde que estalló la revuelta, hace algo más de dos años, EE.UU. en la práctica terminó aliado a un grupo desordenado e incontrolable que entre los más radicalizados cuenta con miembros de Al Qaeda. Eso no impidió que durante estos meses EE.UU. y sus socios le dieran armas, pertrechos y cobertura mediática. Con todo, la situación es de virtual empate técnico. Los rebeldes no están en condiciones de derrotar a Al Assad pero tampoco el gobierno puede con ellos.
Damasco tiene como aliados a Rusia e Irán y a Hezbollah, pero no le son ajenos Venezuela, Cuba y China. Si Occidente les retira su apoyo a los opositores, serían fagocitados por las tropas leales en poco tiempo. Es una historia que ya se vio con el derrocamiento de Muammar Khadafi en Libia. Los no menos dispersos rebeldes libios necesitaron de la OTAN para terminar con el gobierno del coronel que estaba en el poder desde 1969. El problema con Siria hoy, al igual que antes Libia e Irak, es que esos gobiernos fueron regímenes laicos en un mundo lleno de tentaciones fundamentalistas. Basta con mirarse en el espejo de Egipto y el proceso abierto en Irak tras la invasión para darse cuenta del riesgo de la jugada de Obama. Además, el final de Hussein, ejecutado en diciembre de 2006, o de Khadafi, apaleado en una emboscada en octubre de 2011, seguramente es un antecedente como para que Al Assad no quiera dar el brazo a torcer. Incluso, el mandatario insistió en que si EE.UU. tiene pruebas de que sus tropas arrojaron gases letales las muestre. El líder sirio sabe que tras la invasión a Irak en 2003, el argumento necesita de evidencias incontrastables.
El secretario de Estado, John Kerry, se la había dejado servida cuando apeló a una pirueta insólita: dijo que las pruebas existen, que resultan absolutamente confiables, pero que no las podía mostrar porque eso afectaría la seguridad de Estados Unidos. Obama reforzó esta explicación recordando que él como senador no había creído en los argumentos de Bush y había votado en contra del ataque a Irak. Por lo tanto, ahora tendrían que creerle. Si él decía que había armas químicas, y que las había utilizado el gobierno de Damasco ¿Cómo iban a desconfiar?
Tablero peligroso
Como sea, la cuestión no es tanto qué ocurrirá en Oriente Medio luego de la incursión armada sino cómo se recompondrá el tablero de las relaciones internacionales. Si algo pudo comprobar Obama en estos meses es que el mundo ya no es lo que era. El multilateralismo como programa para la gestión de los conflictos internacionales es una «ideología» que encuentra cada vez más adeptos.
No es casual que entre la ocupación de Libia y la situación en Siria, EE.UU. encuentre tanta negativa a su deseo de extender sus tentáculos militares. En Libia eligió ocupar un segundo plano detrás de Francia. Tras él, se encolumnaron Gran Bretaña, el resto de la comunidad europea y sobre todo la OTAN, que fue la que manejó el bloqueo aéreo. Y también hubo anuencia de la ONU, donde el operativo contó con el visto bueno esquivo pero favorable de Rusia y China.
Ahora el organismo internacional envió expertos a analizar si se lanzaron gases venenosos y, en caso afirmativo, quién los arrojó. Y son mayoría los países que reclaman esperar el resultado de esa investigación. Argentina, que presidió el Consejo de Seguridad durante el mes de agosto, propuso que, además de contar con ese informe, se buscara una solución política de alto nivel para la situación siria. Y a la manera de la resolución de conflictos que encontró la Unasur, pidió que los cancilleres de los 15 países del consejo se instalen en Siria para encontrar un arreglo político al entuerto.
Por su parte, Moscú utilizó esta vez su poder de veto en el Consejo de Seguridad. Es que en Tartus, Siria, hay una base militar rusa. Además, el premier Vladimir Putin sabe que en última instancia lo que el Pentágono busca es instalarse en territorio sirio para terminar de rodear a Rusia con un anillo de misiles desde Europa oriental a Afganistán. Por otro lado, a nadie escapa que la provisión de gas y petróleo mediante ductos que atraviesen Siria es uno de los proyectos en ciernes para el futuro cercano. Rusia no está sola, China, que también ocupa un escaño permanente y con derecho de veto en el Consejo de Seguridad, comparte el rechazo a la intervención militar.
Otro dato que inquietó a EE.UU. fue que su aliado más firme, Gran Bretaña, esta vez no estuvo de su lado. David Cameron, bastante golpeado por la crisis económica y los continuos escándalos –por su acercamiento con el vapuleado grupo Murdoch y por la manipulación de tasas con el banco Barclays– no consiguió el apoyo legislativo para «castigar» a Al Assad.
El presidente francés, François Hollande, siguiendo el ejemplo de su antecesor en la ocupación de Libia, es el más firme partidario europeo de la intervención militar en Siria. Al igual que Obama, el socialista viró hacia posiciones cada vez más cercanas al colonialismo del siglo XIX, a pesar de que también en Francia la condena al ataque es masiva.
Tanto cambiaron algunas cosas que hasta el Vaticano decidió esta vez asumir compromisos antes de la batalla. El argentino Jorge Bergoglio emitió comunicados condenando el uso de la violencia y el comercio de armas y protagonizó una jornada de ayuno en contra de una nueva guerra.
Para desazón de Obama, el encuentro del G20 en San Petersburgo, el grupo de los países más desarrollados y los emergentes, entre los que figura la Argentina, se convirtió en un foro donde se ventiló la situación siria, más allá de que es un espacio para el debate de cuestiones económicas. Si el presidente estadounidense esperaba conseguir un apoyo explícito a su intentona, se llevó la sorpresa de que mayoritariamente le dieron la espalda.
Amigos son los amigos
Sólo consiguió un tibio documento firmado por un puñado de países amigos que propone «una fuerte respuesta internacional a esta grave violación de las normas» por el uso de armas químicas. Si bien el texto no refiere explícitamente a operaciones militares, significó una suerte de carta blanca a Obama. Como primer fogonero, entre los firmantes está Francia, y le siguen Gran Bretaña, Australia, Canadá, Italia, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y Turquía. España, como país invitado, también aprobó el respaldo.
Con ese papel en la mano y una catarata de videos donde se ven los horrores del uso de armas químicas, Obama fue a la caza de votos en el Capitolio. Según las encuestas, 6 de cada 10 estadounidenses rechazan la intervención. Ni siquiera el aniversario de los atentados del 11S logró cambiar estos datos.
La población, que mostró su hastío a las guerras votando a Obama en 2008, percibe ahora que con el demócrata nada cambió. Para peor, la revelación de que todos son espiados por organismos de seguridad con la justificación de que así se combate el terrorismo es un trago amargo que ya no están dispuestos a digerir. Ni en EE.UU. ni afuera, como le dijo la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, al mandatario en su encuentro en Rusia.
Asimismo, hay una movida internacional para pedir que le retiren el Nobel a Obama. El propio presidente admitió ante periodistas –y a confesión de parte relevo de pruebas– que él siempre había dicho que no se lo merecía. El discurso de que la suya es la última de las guerras hasta alcanzar la paz puede desencadenar consecuencias imprevisibles en Oriente Medio, a poco de anunciarse la vuelta al diálogo entre palestinos e israelíes.
Revista Acción, 1 de Septiembre de 2013
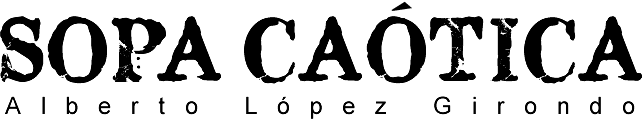
Comentarios recientes